


fuente: Galería Fotográfica de Argentina
Si te ha gustado el artículo inscribete al feed clicando en la imagen más abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del blog:



fuente: Galería Fotográfica de Argentina
Si te ha gustado el artículo inscribete al feed clicando en la imagen más abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del blog:
 Su presidente y cara visible se autodefine como un “sin tierra”, habla de una revolución agraria encabezada por los pooles de siembra y “el conocimiento”, y defiende la sojización asegurando que trae más beneficios que prejuicios.
Su presidente y cara visible se autodefine como un “sin tierra”, habla de una revolución agraria encabezada por los pooles de siembra y “el conocimiento”, y defiende la sojización asegurando que trae más beneficios que prejuicios.
Una mirada sobre el Grupo Los Grobo, uno de los grupos empresarios que más creció en el campo durante el kirchnerismo y que comparte su visión del granero de China. Los Grobo inició sus actividades a mediados de los ‘80, en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, principalmente en la producción de granos. En ese momento la estructura operativa consistía de 3.500 hectáreas de campo, una pequeña oficina, un camión y cuatro empleados.
A partir de los años ‘90, la empresa modificó su estrategia y comenzó a establecer redes con productores y proveedores permitiéndole crecer en escala. A fines de esa década, de la mano de Gustavo Grobocopatel, la empresa se plegó a “la revolución técnica” operada en el agro, con la hipertecnificación de la producción. Como forma de esquivar las crisis que por finales de los ‘90 golpeaba a la Argentina, el grupo diversificó sus inversiones ingresando a varios países de la región. Comenzó a participar en Uruguay en sociedad con ADP, en Paraguay como Tierra Roja, en el negocio de harinas de trigo adquiriendo Molinos Cánepa, y en Brasil, en sociedad con PCP, adquiriendo y conformando diversas empresas, como por ejemplo CEAGRO.
El Grupo Los Grobo se autodefine en la actualidad como una empresa de producción y procesamiento de granos pero, fundamentalmente, es un grupo de prestación de servicios. Se orienta hacia la oferta de servicios de producción, acondicionamiento de mercaderías, logística, comercialización de granos y agroinsumos, servicios y asesoramiento financiero, información, manejo del riesgo, asesoramiento técnico y asesoramiento en gestión.
En el ‘94 Los Grobo sembraron 70 mil hectáreas y tenían 5.000 propias. Hoy su director se autodefine (casi cínicamente) como “un sin tierra”. Al igual que varios de los actores que en la actualidad dominan los agronegocios en nuestro país y nuestra región, el grupo empresario de Carlos Casares, vio la posibilidad de generar ganancias en el agro sin invertir ni correr los riesgos que implica la propiedad de la tierra.
En entrevista con el portal plazademayo.com, Gustavo aseguraba: “Se puede hacer producción sin capital porque te lo prestan. Se puede hacer producción sin trabajo porque lo tercerizás. Sin tierra, sin capital, sin trabajo. Podés hacer producción sin nada. Sin nada, no: lo único que necesitás es el conocimiento. Si vos tenés conocimiento, podés hacer un business plan y te prestan la plata. Si vos tenés conocimiento, podés convencer a este dueño de la tierra de que te la alquile. Si vos tenés conocimiento, podés desarrollar tus proveedores, que te hacen el trabajo por vos”.
Los Grobo explota hoy unas 280 mil hectáreas, asegura que no posee tierras propias, pero sí individualmente sus socios. No como grupo empresario. Centralmente explota campos ajenos en arriendo, aporta productos y servicios: semillas y fertilizantes.
La facturación anual de Los Grobo es de 900 millones de dólares en total. Entre el 40 y el 45% es en la Argentina, un 40% en Brasil y cerca de un 15% en Uruguay. Paraguay en menor medida. Actualmente estudian su ingreso a Colombia.
Una “déKada” ganada.
En las últimas semanas, algunas declaraciones y movimientos financieros del Grupo despertaron en la prensa especializada las más variadas hipótesis sobre el futuro de las inversiones de Los Grobo en la Argentina. Luego de las declaraciones de su gerente el último 23 de mayo en el Primer Encuentro de Agronegocios Argentino-Brasileño, organizado por la Embajada de Brasil, la Cámara de Comercio Argentino-Brasileña y el Grupo Brasil, en las que Grobocopatel criticara la política agraria local al asegurar que “en la Argentina estamos secos por pagar 80% de impuestos”, se encendieron varias luces de alarma.
Sin embargo, y a pesar de las especulaciones, desde el Grupo y desde el gobierno argentino aseguran que no habrá desinversión en el país. Y en estos días se anunció también la compra de la firma Agrofina con un plan por 400 millones de pesos para desarrollar agroquímicos en el país. Y es que más allá de los chisporroteos mediáticos, las declaraciones altisonantes o la antigua retórica anti soja del gobierno nacional (hoy prolijamente silenciada) y las posiciones encontradas durante la crisis agraria del 2008, varios son los puntos de convergencia entre la política y los objetivos de ambos.
El crecimiento del grupo en la última década es una clara muestra de que en Argentina se puede hablar mal de la soja pero generarle espacio para fabulosas ganancias a quien la siembra, y también se puede ser un empresario que critica al gobierno que le permitió generar esas fabulosas ganancias.
La empresa de Los Grobo se configuró como el estandarte de la “nueva ruralidad”, una ruralidad vinculada a los avances científicos y a la hipertecnificación de la producción que fue creciendo en facturación e influencia a partir de la segunda mitad de la década del ‘90, pero que dio un salto en la última década con la expansión del boom sojero. Las mas de 60 mil hectáreas cultivadas en el país en la última campaña, una capacidad de acopio de mas de 1.600.000 toneladas y una facturación que rondó los 600 millones de dólares sólo en Argentina, hacen pensar que la sociedad gobierno-agronegocios tiene cuerda para rato.
La facturación del grupo pasó de 96,7 millones de dólares en 2003 a 1305,3 en 2012. Si bien esa es la facturación total de todas sus inversiones desperdigadas por el Mercosur, Argentina sigue representando como en el comienzodel negocio el mayor porcentaje de ganancias.
También durante estos años el grupo ha sabido aprovechar los “incentivos” gubernamentales. El caso más significativo es el creado por el gobierno destinado a otorgar compensaciones a operadores que vendan productos derivados de trigo, maíz, girasol y soja en el mercado interno, de forma de abastecer la demanda y el consumo del mismo. A través de la División Molinos, se comercializa harina tipo 000 para consumo masivo conforme la política de precios impulsada por la Secretaria de Comercio Interior y accediendo al derecho de compensaciones por el trigo molido para producción de harina.
El conocimiento como commodity.
“La verdad es que con el Ministerio de Ciencia y Tecnología he tenido una excelente relación, con muy buenos resultados”, aseguró en entrevistas a la prensa Gustavo Grobocopatel. Y es que este es otro de los puntos de unión de intereses entre el gobierno y Los Grobo. En cada reportaje brindado por el ingeniero agrónomo devenido en empresario se encarga de remarcar que a diferencia de lo que ocurría con la producción años atrás, hoy el principal agregado de valor es el conocimiento.
En ese marco, llegó a afirmar que los pooles de siembra y los productores sojeros están protagonizando una “revolución agraria” sólo comparable con la Revolución Industrial inglesa. Esta sociedad estado-agroempresarios tiene su expresión concreta en instituciones como el INDEAR, centro de investigación tecnológica ubicado en Rosario que une a científicos del CONICET y a la Universidad Nacional del Litoral con empresarios del agro en la búsqueda de mejoras biotecnológicas que permitan aumentar los rindes y, por supuesto, las ganancias.
En esta visión, el Estado aporta el conocimiento y la preparación de los científicos y los empresarios el capital para la investigación. Y los resultados también se reparten, como en el descubrimiento del HB4, la construcción genética que permitió crear semillas resistentes a la sequía. Allí se generaron regalías para el CONICET y la UNL y la concesión del uso y la explotación del descubrimiento por 20 años a Bioceres, la empresa de investigación liderada por Grobocopatel.
Sin embrago, muchos científicos cuestionan ese modelo de asociación. Y es que tras estas sociedades lo que se oculta es el debate de dos ideas contrapuestas. Por un lado, el relato exitista y de progreso que pregonó la presidenta en la apertura de la asamblea legislativa del año pasado centrada en la idea de la exportación de conocimiento, una especie de commodity intelectual que, como en el caso de los naturales, parece orientarse en torno a las necesidades de las grandes potencias compradoras, dejando para nuestro país a lo sumo regalías o ingresos por su exportación.
“Son científicos argentinos que lo han patentado -patente argentina (aplausos)- asociados con una empresa argentina que acaba de firmar un joint venture con una empresa de origen estadounidense para la explotación a nivel mundial de este descubrimiento que puede reportarle al CONICET en términos anuales, considerando únicamente el mercado interno, algo así como 95 millones de dólares de regalías a partir de su explotación que se desarrollará en los años 2014 y 2015”, anunciaba Cristina. Una visión que comparten los socios privados del INDEAR, como afirmaba la cabeza visible del grupo económico Los Grobo: “Argentina exportará conocimientos y participará de una mega construcción colectiva donde la ciencia y los agronegocios ofrecen nuevas soluciones a los problemas de la humanidad”.
Por otro lado, se encuentra la visión que manifiesta otras preocupaciones ante este panorama. Consultado por SURsuelo, el doctor Damián Verzeñassi, subsecretario Académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, comentó en esa dirección:
“Veo con preocupación que la articulación público-privada no se está dando con el objetivo de beneficiar a la comunidad, sino con el objetivo de beneficiar a determinados grupos económicos. Independientemente de que hay excepciones, hay que dejarlo en claro porque este tipo de avances como el que se está dando ahora tiene que ver con una necesidad del sector productivo de poder mejorar rindes en situaciones ambientales adversas y no está pensado para reconocer o devolver la producción agrícola a la cultura del agro que implica nuevamente los campesinos en los campos, los trabajadores rurales trabajando dignamente en sus lugares y, principalmente, recuperar la soberanía alimentaria a partir de una cultura que sea propia”.
Todos los caminos conducen a Beijing.
Finalmente, hay una visión que termina uniendo al “rey de la soja” con la región y principalmente con la Argentina, o mejor dicho con el modelo de país que hoy lleva adelante la Argentina. En cada declaración o análisis, de los muchos que gusta hacer en conferencias o notas periodísticas Gustavo Grobocopatel, siempre se encarga de remarcar el rol que él cree que debe tener América Latina en el concierto mundial de naciones y que podría resumirse en su frase: “Este modelo sólo corre peligro si se mueren 500 millones de chinos”. Y es que la alianza, que él denomina natural, con el gigante asiático es el punto más álgido donde sus intereses convergen con los del modelo económico de Argentina, pero también del resto de los países del Mercosur. La idea del granero del mundo parece haberse achicado hasta la de ser el granero de China. Y, paralelamente, el receptor de sus manufacturas. Casi una reedición de la relación con la Gran Bretaña compradora de carnes y vendedora de manufacturas de principios del siglo pasado. Si bien, al igual que la presidenta, una y otra vez el líder de Los Grobos repite la necesidad de generar cadenas de valor que despeguen a nuestros países del fenómeno de la primarización de las economías en donde sólo se exportan commodities, los números parecen correr en otro sentido.
El comercio total entre China y América Latina aumentó de 2011 a 2012 un 8%, llegando a 255,496 millones de dólares. Las exportaciones chinas, principalmente manufacturas, a América Latina crecieron 11% a 131,042 millones de dólares, mientras las exportaciones latinoamericanas, granos o sus derivados, hacia China aumentaron 5% a 124,454 millones de dólares. Cuando la presidenta Cristina Fernández anunció el lanzamiento del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 que pretende entre otros objetivos llevar la cosecha de granos de 157 millones de toneladas frente a los 100 millones actuales, seguramente Gustavo se frotó las manos, pensando en los negocios por venir. Consultado sobre el tema declaró: “Estamos todos con una expectativa positiva, porque por primera vez un presidente habla sobre esta visión. Ninguno lo había hecho antes. Menem nunca mencionó la palabra ‘soja’. Entonces, a lo mejor es una nueva etapa que lo que hace es facilitar que este proceso ocurra”.
Y, en ese sentido, parece marchar la política argentina. Recientemente en su visita a Beijing, el titular de la cámara de diputados Julián Domínguez explicaba que “desde el 2003, con Néstor Kirchner y luego con la presidente Cristina de Kirchner, Argentina ha preparado toda la infraestructura para darle al intercambio bilateral la profundidad y la dinámica que amerita un socio tan importante como China”. Y aseguraba que “Argentina aspira a producir 160 millones de toneladas de cereales y oleaginosas en 2020, y a profundizar el estándar de protocolo que nos permita una rápida autorización de los mismos para entender los eventos genéticos y biotecnológicos en ambas naciones”.
“Hay un gobierno que está alineado y la oposición en general también está alineada”, llegó a declarar Grobocopatel, consultado sobre el anuncio del Plan Agroalimentario y su intensión de intensificar la producción granaria, principalmente sojera en la Argentina de los próximos años. Y no parecía estar muy errado. No sólo el kirchnerismo peregrina a Beijing, como quien peregrina a la nueva meca de la economía global en busca de nuevos negocios y del estrechamiento de la relación comercial.
El primer ministro chino Li Keqiang recibió al presidente de la Cámara de Diputados y a una delegación de legisladores del Frente para la Victoria (FPV), la Unión Cívica Radical (UCR), Propuesta Republicana (PRO), Frente Amplio Progresista (FAP) y el Frente Peronista, a la que aseguró que la Argentina tiene “un enorme potencial en materia agropecuaria y alimentaria”.
Es entendible que el Plan Estratégico Agroalimentario le resulte al empresario Grobocopatel un anuncio “positivo”. El líder de los Grobo parece entender que la política agraria va mas allá de “las discusiones para la tribuna”, y que en esta idea de la soja como producto estrella vinculada al mercado chino pocas diferencias hay entre los que dirigen la política desde el oficialismo o desde la oposición. Grobocopatel parece tener asegurada otra década ganada, esté sentado quien esté sentado en el sillón de Rivadavia los próximos 10 años.
fuente: ArgenPress
Si te ha gustado el artículo inscribete al feed clicando en la imagen más abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del blog:

Sostener la identidad ha sido un eterno desafío de lasculturas indígenas. La educación de los más jóvenes juega un papel fundamental en ese camino que recorren aborígenes de nuestro país y del mundo, buscando siempre revalorizar sus raíces
Una de las claves de la persistencia de las culturas indígenas a través del tiempo ha sido el saber sostenerse en su identidad. Un valor que han preservado a lo largo de siglos.
Actualmente, los reclamos de las comunidades giran en torno a la misma cuestión.
Cuando los indios reivindican su derecho a la tierra, a ejercer sus propias formas de gobierno, a una educación bilingüe para sus jóvenes o también cuando piden respeto por sus formas de comunicarse y para honrar a los dioses, cuando reclaman algo de esto, están hablando de su identidad.
Las reivindicaciones se ponen de manifiesto cada vez con mayor fuerza. Incluso entre los adolescentes y jóvenes que, hasta hace unos años, tendían a emigrar desde sus comunidades de origen hacia los grandes centros urbanos. Perdían allí sus valores, generalmente negaban su condición de indígenas y rápidamente diluían su personalidad en lo anónimo colectivo, desarraigándose definitivamente.
Desde la década del 80 -con el impulso democratizador y un movimiento de recuperación indígena que se expande por todo el continente- estas tendencias comienzan a revertirse, aunque para nosotros todavía sea imperceptible.
¿Qué está sucediendo? Esa revalorización de la propia identidad, esa particular visión del mundo y de la vida está siendo manifestada no sólo por los dirigentes de las comunidades sino también por cada vez más jóvenes del mundo indígena -incluso los que viven en las ciudades-, que encuentran en sus valores ancestrales la clave para saber quiénes son. Los jóvenes indios empiezan a sentir orgullo de pertenecer a las culturas originarias dejando de lado la vergüenza y la negación, sentimientos que prevalecían hasta no hace mucho tiempo.
Esta recuperación de "lo indígena" se extiende también entre los "blancos" quienes, buscando recuperar valores perdidos por la sociedad e intentando superar el mensaje uniformador de la globalización, se encuentran con las culturas indígenas y su sabiduría. Se produce entonces un territorio de encuentro. Una cultura -la indígena- que recupera sus valores tradicionales y la otra -la occidental- que busca una nueva forma de vida que trascienda un modelo que claramente muestra síntomas de agotamiento.
¿Existe en ese territorio de encuentro -en nuestra Fundación hablamos de "procesos de convergencia"- algo en la concepción de la adolescencia y la educación entre los indios que nos sirva? Pienso que sí y, sin caer en el "mito del buen salvaje", creo que una parte de la educación indígena puede servirnos a todos, no solamente a los indios, para fortalecer ese espacio de confluencias del que estoy hablando.
Los siete principios.

A principios de 1999, un consultor de empresas llamado Jorge Hambra publicó un artículo llamado "Los siete principios sioux". Aunque parezcan muy alejadas, las modernas teorías de managment -conducción y desarrollo de recursos humanos- en las empresas, tienen puntos en común con los procesos educativos en las comunidades indígenas.
Para la cultura de las praderas norteamericanas, la cacería y la defensa eran objetivos principales. El joven sioux, entre los 12 y 14 años debía convertirse en cazador y guerrero. Pero antes cumplía tres etapas: en la primera, de niño, el padre lo proveía de un pequeño arco y flechas con los cuales traía en algún momento su primera presa, lo que era objeto de grandes agasajos por parte de su familia. En la segunda etapa, ya cerca de los 10 años, se lo entrenaba con un arco mucho más grande, con el cual cazaba un venado. Ya adolescente, en la tercera etapa, salía a cazar un bisonte con las armas verdaderas. Si volvía con la presa se había convertido en un adulto.
Estas etapas, se cumplían en medio de una concepción formativa que incluía siete principios fundamentales:
- El sentido de finalidad: ningún aprendiz desconocía la finalidad para la que estaba siendo educado.
- La ausencia de acciones avergozantes: la herramienta/arma con la que aprendían estaba a la altura de sus posibilidades.
- La presencia de un maestro que habilita el aprendizaje.
- El proceso de aprendizaje estructurado en etapas: resulta más alentador conocer los objetivos intermedios que un larguísimo camino sin escalas.
- La valoración relativa: todo era valioso, cazar un bisonte o cazar un ratón, todo estaba encuadrado en relación con la capacidad de la persona, evitando una vez más las humillaciones frente a los más fuertes y experimentados.
- La celebración social de los éxitos personales: todo éxito personal era considerado un aporte a la tribu como ente colectivo.
- El cuidado de la autoestima del individuo: los sioux evitaban no sólo abochornar a los adolescentes aprendices sino que no se otorgaban premios que no correspondieran.
La educación en nuestras culturas originarias.
Si volvemos la mirada a la educación de los adolescentes en nuestras culturas originarias, podemos mencionar algunos ejemplos que siguen la misma línea educativa.
1) La educación se inicia después de ciertos rituales específicos. Por ejemplo, la horadación de las orejas de las niñas a los cuatro años entre los pampas (ceremonia chilquen) y los mapuches (catan cahuin). No reprender sistemáticamente al niño/joven para no desanimarlo y no coartar su iniciativa, muy importante para su futuro como persona (pampas). Es costumbre tratarlos con dulzura, paciencia y mucho afecto (en general en todos los grupos, entre los que se destacan los wichí).
2) Se enseña la palabra como don, la importancia del decir, el saber expresarse como forma de comunicar a los demás (mapuches, tehuelches, ranqueles). Junto con ello, impulsan el aprendizaje desde niños de los mitos de origen de la comunidad, de labios de los mayores.
3) Se transmite que el "plan de vida" surge a partir de ciertas revelaciones (entre los mapuches, el gran jefe Calfucurá inició su camino luego de encontrar, cuando era un niño, su mágica piedra azul que a partir de entonces usó como talismán). Algo similar sucede entre los adolescentes sioux luego de su regreso de la búsqueda de visiones.
4) Adiestran en el respeto por los ancianos, el desprecio por el robo y por la envidia, enseñan ser generosos y hospitalarios (guaraníes, kollas).
5) Imponen la observancia de los ritos de pasaje para las niñas: la "casa bonita" (tehuelches), el vilchatum (mapuches) y también la construcción de una casa especial entre los guaraníes.
6) Significan al baño como símbolo de purificación. No solo el baño del recién nacido sino los baños diarios a lo largo de toda la vida. La purificación como costumbre ritual antes de iniciar las actividades del día (pampas, tehuelches, guaraníes, abipones).
7) Transmiten el pasaje paulatino del mundo adolescente al de los adultos (los niños chiriguanos eran iniciados en los secretos de la guerra a través de los juegos; pampas, tehuelches y mapuches de 10 a 12 años participaban de las excursiones de caza y después de los 15 o 16 tomaban parte de los combates como retaguardia de los guerreros; entre los guaraníes el símbolo del pasaje a la adultez era la colocación del tembetá, un pequeño objeto debajo del labio inferior).
8) Elección de sanadores adolescentes por su condición de diferentes (mapuches).
Podríamos agregar muchos ejemplos más, pero éstos bastan para introducir el tema, que a su vez está relacionado con el respeto que en las comunidades indígenas se tiene a las dos puntas del ciclo biológico de las personas: los ancianos y los niños. Por eso la importancia de una buena educación, una sana formación como personas, que los haga sentir luego como adultos seguros de sí mismos y capaces de caminar sobre sus propios pies.
Existe también un hilo conductor en toda la concepción indígena para con los niños y adolescentes, que es la integración de la cosmovisión de la comunidad con la formación de la persona. Es allí adonde el joven se encuentra permanentemente con la sensación de totalidad que lo cobija como persona y lo que en definitiva le da sentido. Lo vive como el refugio de su identidad, el amparo para alguien que todavía tiene en construcción su personalidad.
Ésta es, en síntesis, una parte del mensaje que los indios tienen para sí mismos y para nosotros: especialmente para los adolescentes que salen a la vida.
Si te ha gustado el artículo inscribete al feed clicando en la imagen más abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del blog:
 El talentoso escritor y conductor de radio y televisión, creador de Crónicas del Ángel Gris, cuenta por qué su estilo está muy lejos de ser puramente "porteño", como muchos lo identifican. Los secretos del arte de contar, la memoria, los argentinos y los ángeles pasan en una charla de café.
El talentoso escritor y conductor de radio y televisión, creador de Crónicas del Ángel Gris, cuenta por qué su estilo está muy lejos de ser puramente "porteño", como muchos lo identifican. Los secretos del arte de contar, la memoria, los argentinos y los ángeles pasan en una charla de café.
En el prólogo de Crónicas del Ángel Gris, de Alejandro Dolina, el periodista Jorge Dorio refuta las primeras apreciaciones que se pueden hacer de este hombre que nació en Baigorrita y se crió en Caseros, provincia de Buenos Aires. Dorio, quien lo acompañó en su tarea radial durante muchos años, escribe que "no es tan así que (Dolina) sea un muchacho de barrio, al que se insiste en definir como tanguero". Contradice además otro de los tópicos que circulan sobre el creador -por así decirlo- del programa radial "La venganza será terrible", que lleva 16 años en el aire: "Mientras Dolina simula hablar por la radio está, en verdad, haciendo literatura".
La entrevista con el talentoso escritor, compositor y conductor de radio y televisión aclara un poco las cosas. Sentado a una mesa del centenario café Tortoni -un rato antes de salir al aire por Radio Continental como todas las medianoches- Dolina arranca sin medias tintas: "Coincido con la descripción que Dorio hace de mi persona".
- Al menos, ¿usted podría definirse como porteño?
- Yo no profeso ni la ética ni la estética porteña. Soy admirador de algunos sucesos artísticos a los que esa ética y esa estética han dado lugar. Pero no las profeso ni en mi vida personal, ni en mi vida artística. A mí no me parece que yo sea un artista porteño, sinceramente, incluso cuando como compositor o como cantante me acerco al tango con mucho fervor. Pero creo que me ocupo de matices, que no son especialmente perfilados y tienen muy poco pintoresquismo, más bien los tangos que yo hago modestamente pretenden ser canciones de cámara, teatrales. De manera que estas torpes palabras sirven para distanciarme del "porteño profesional" que no soy. (Jorge Luis) Borges decía que Federico García Lorca era un andaluz profesional.- La refutación que me parece más interesante de Dorio, es que generalmente se dice que usted es un hombre de radio.
- Sigo de acuerdo con Dorio. Y si he tomado distancia del personaje del porteño, mucha más distancia tomaría de la definición de "hombre de radio". Siquiera por razones legales para objetar que soy porteño, incluso podría decirse que voto en la Capital, en cambio, tengo toda la sensación de que las cosas que hago se transmiten por radio, es como si los jugadores de fútbol cuyos partidos se transmiten por radio fueran considerados hombres de radio también. Nosotros, junto con Gabriel Rolón y Guillermo Stronati, hacemos cada noche aquí, en el Tortoni, un pequeño intento de literatura al paso. Como sí fuéramos payadores en prosa. A veces, si tenemos mucha suerte, hacemos un ensayo teatral y suceden algunas escenas. Las sombras de las sombras de personajes. La radio, en general, no se parece en nada a lo que hacemos. No lo digo porque el programa sea mejor o peor que otros, sino que es enteramente distinto. Alguien dijo en ocasión del último programa que hicimos en la televisión -"El Bar del Infierno", que se emitió por Canal 7 y se editó en CD- que después de todo no dejaba de ser un programa de radio. A lo que yo pregunté ¿cuál?. La radio tiene procedimientos muy respetables pero que no son para nada los de "La venganza será terrible". Allí no comentamos la actualidad, no leemos el diario, pero hacemos otras cosas. Digo, para no caracterizar la diferencia en términos negativos. Nosotros intentamos producir de un modo surrealista algunas situaciones de humor. Hay público, por ahí cantamos, nunca hacemos una entrevista. La radio es otra cosa.- Después de tantos años de programa, vemos que el público sigue siendo gente joven.
- Si han pasado los años y el público va cambiando, por suerte, porque si no podrían ser personas reclutadas y pagadas por la radio.
- Sabemos, por haber consultado a personas que hace mucho son oyentes, que una de las razones por las cuales siguen el programa es que encuentran un lugar en donde alguien les cuenta historias, incluso de otros tiempos, en una época en que la prisa no deja mucho lugar para estas cosas. Como una necesidad de salir de lo cotidiano para de alguna manera transportarse a otros lados...
- Quizás sea un mérito que tenemos. Nos parecemos más a lo que se conoce como "café concert", en todo caso.- Con tanta experiencia en charlas de café, ¿qué diría de la tan mentada melancolía de los porteños?
- Creo que la melancolía es un sentimiento muy noble en tanto no sea indiscriminada. Oprimir el resorte melancólico ante cualquier decepción es un acto profesional en el peor de los sentidos de la palabra, y yo no quiero trabajar de eso. No quiero ser mecánico en mi conducta.- Tantos años después del Ángel Gris, ¿seguiría sosteniendo de alguna manera que el mundo puede dividirse en dos: los "hombres sensibles" y los "refutadores de leyendas"?
- Pienso que eso no lo creía yo ni cuando lo escribí. Fue una forma de contar un cuento de hadas. Los refutadores de leyendas químicamente puros, lo mismo que los hombres sensibles, no existen sino en los manicomios. Todos tenemos un porcentaje de sensibilidad y de ingenuidad y otro porcentaje de cinismo. Igual el mundo es muy complejo. Ojalá fuera sólo eso. Sirve a los efectos de crear una estructura que facilite el relato de algunas historias. Pero de ningún modo como descripción de la realidad.
- Releyendo algunos reportajes que le han hecho, usted decía algo que recobra vigencia hoy: "Para pararse ante naciones poderosas, no viene mal una idea fuerte de patria". ¿Cuál es el sentido de patria para usted?
- El sentido de patria al que me refiero no es el sentido retórico, es antes que nada un sentido de pertenencia. La palabra nos remite a lazos de nacimiento, a lazos familiares, más que a símbolos o solemnidad que a menudo suelen esconder una cierta intolerancia. Los símbolos que no se tocan, las banderas que no se mancillan, propenden más a la violencia y a la xenofobia. Pero ciertamente hay una relación del lugar en donde uno nació, donde vive o donde va a morir y nuestra conducta. Siempre me gusta contar la historia de Anteo en estas cuestiones patrióticas porque encierra una simbología entrañable. Anteo era un gigante al que enfrenta Hércules, y Hércules lo derrota. Pero cada vez que Anteo caía en tierra -recuérdese que Anteo era hijo de Poseidón (el dios griego del mar) y de Gea (la diosa de la tierra)- se levantaba con nuevo vigor porque el contacto con la tierra donde él había nacido le recuperaba las fuerzas y el valor. Es una alegoría interesantísima eso de encontrar uno su vigor artístico, intelectual o amoroso en el contacto con el lugar donde ha nacido. Creo que en términos prácticos más que en términos poéticos también es útil la idea de la patria. No se trata solamente de recitados ni bellas alegorías. Se trata de creer que en un mundo donde nos ha tocado un papel muy difícil, donde vivimos continuamente presionados por las "naciones centrales", como se decía antes -digo por usar un término nacionalista- que son poderosas, tienen mucho dinero y tienen fuerza como para producirnos mucho daño. La idea de lo que algunos han llamado identidad nacional, la idea de la patria como algo existente, debe ser engordada.- Estaría de acuerdo en decir que la patria es entonces el barrio, los amigos, la familia...
- Es la idea de la pertenencia a un grupo, a una sensación parecida al amor filial o al amor fraterno. La de una nacionalidad debe ser engordada, no para agitar banderas sino para establecer estrategias. La forma en que se combate a una nación poderosa la sabemos todos porque los estrategas han cundido sobre todo en el Tercer Mundo, pero nada de esto puede hacerse si no existe la conciencia de pertenencia.- Si tuviera que elegir una manera de comunicarle a la sociedad lo que tiene para decir, ¿volvería a elegir la poesía, la literatura, el teatro?
- Creo que me prepararía mucho más. Pero tal vez es un acto de soberbia el pensar en modificar las conductas si se nos diera la oportunidad de volver a vivir. No estoy tan seguro de hacerlo mejor, de decretar cambios en la segunda oportunidad. Anoto este pensamiento que me gustaría compartir con ustedes: "A veces nuestras mejores dichas provienen de errores". Por ejemplo, tuve dos hijos que no fueron planeados. Que son, si se quiere, producto de dos cálculos equivocados. Si viviera de nuevo y calculara bien quizá no tendría estos dos hijos que son la mayor alegría de mi vida. Hay que saber que uno no es dueño total de su destino, que es tan complejo todo. No voy a incurrir en versos de poeta de cinco pesos tales como que "no es uno el que elige la puerta sino la puerta la que lo elige a uno", pero yo sinceramente no estoy seguro de haber elegido. De pronto ya estaba escribiendo, o ya estaba haciendo radio, o cantando...- ¿Cómo hace para tener tan buena memoria?
- Causalmente, hace poco, apenas quince minutos, le pregunté a un amigo por algunas pastillas que ayuden a la memoria. No tengo buena memoria. Me olvido de muchas cosas inherentes a mi vida cotidiana. No es que me olvide de algunas nociones, porque a menudo las nociones se quedan pegadas a los espíritus más obtusos. A veces me asusto de algunos recuerdos que ya debería no tener, como el número de mi abuelo, del ferrocarril Pacífico. ¿De qué sirve ese dato? Seguramente hay otro mucho más útil que ha sido incluso desplazado del cerebro. Me acuerdo de lo que dice, por ejemplo, el monumento a Rawson -que está en la avenida Las Heras y Pueyrredon- y me pregunto qué importancia tiene recordar eso palabra por palabra.- Refiriéndome a la Argentina toda, podría existir un Ángel Gris por Salta, Jujuy o el Sur del país, lugares tan distintos a esta Buenos Aires.
-Creo que los paisajes urbanos presentan una regularidad en donde es más agradecida la existencia del ser milagroso. En Salta, por ejemplo, ya la naturaleza es milagrosa. Basta asomarse a la ventana y ver un cerro. Para qué arruinar eso con ángeles rotosos. Ciudades como ésta presentan en cambio unas estructuras tan previsibles, que uno podría caminar con los ojos cerrados sabiendo que cada cien metros habrá una calle, y que cada 8,66 metros habrá un frente y el cordón de la vereda, sabiendo que hay horarios que la gente cumple y hasta se emociona en intervalos regulares poniendo la radio o la televisión. En ese universo de lo regular, y quizá tan triste, un ángel aunque sea mentecato es agradecido. En los otros lugares, en la selva misionera, a orillas de los grandes ríos o de los azules lagos, no hacen falta tantos milagros. El hombre que espera el colectivo durante veinte minutos en un lugar espantoso, sin esperanza alguna y con un aburrimiento casi mortal, necesita de un ángel. En el libro de José Saramago que se llama "Historias del cerco de Lisboa" se presenta el Cristo ante el rey Enrique de Portugal, que en ese momento está cercado por los musulmanes y está a punto de librar una gran batalla. No bien el rey lo ve al Cristo, le dice: "Señor, ¿por qué no te presentas ante los infieles? Yo ya creo en ti". Y así es preferible que los ángeles se presenten allí donde un poco de poesía hace más falta.
Confusos pero profundos estudios
Le gusta decir que sus confusos estudios lo pasearon por el derecho, la música, las letras y la historia. Su repertorio no lo desmiente y muestra de ello se encuentra en su programa de radio La Venganza será Terrible, que se mantiene desde hace quince años al frente de las mediciones de audiencia de la medianoche. Artista por demás prolífico, Alejandro Dolina conduce desde 1985 programas de radio y televisión, compuso numerosas canciones y ha integrado distintos grupos musicales como director y arreglador. En 1988 publicó su primer libro, Crónicas del Ángel Gris. Es también autor de las comedias musicales El barrio del Ángel Gris y Teatro de Medianoche, que protagonizó como actor y cantante. En 1998 publicó la opereta Lo que me costó el amor de Laura, que fue llevada al teatro en el año 2000. En 1999 editó El Libro del Fantasma y en 2002, una recopilación de historias musicales escritas para la radio bajo el título de Radiocine.
Si te ha gustado el artículo inscribete al feed clicando en la imagen más abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del blog:
 Nacido hace más de cien años en Buenos Aires por el afán creativo de inmigrantes italianos, el filete es una de las pocas expresiones artísticas autóctonas. Convertido en símbolo de una época en la que ganó fama con textos del refranero popular, hoy la demanda y el interés por este arte recorre el mundo.
Nacido hace más de cien años en Buenos Aires por el afán creativo de inmigrantes italianos, el filete es una de las pocas expresiones artísticas autóctonas. Convertido en símbolo de una época en la que ganó fama con textos del refranero popular, hoy la demanda y el interés por este arte recorre el mundo.
Era un italiano terco y como tal se negaba a seguir pintando los carros municipales con esos tonos grises que tanto lo oprimían. Es que a Vicente Brunetti le gustaban los colores. Un día llegó al taller y pintó un carro con matices intensos, a ambos lados le estampó unas líneas y de ese modo dejaba el primer registro de lo que sería el fileteado. Era a finales del siglo XIX.
Si bien el fileteado adquirió características de arte recién a principios de los años 70, su esplendor se situó a mediados del siglo pasado: en un primer momento fueron los carros tirados por caballos, luego llegaron los colectivos a invadir el paisaje urbano y con ellos el fileteado adquirió rasgos de masividad. Era común entonces ver los espejos de los bares, las carteleras anunciando espectáculos de tango, los camiones, los autos particulares y hasta las estampillas, muchos de ellos prolijamente ornamentados con filetes de diferentes motivos. Al clásico trabajo del filete, con el tiempo se le fueron agregando textos del refranero popular. Y fue el escritor Jorge Luis Borges quien, con su estilo ácido, definió al filete y sus refranes como de un "costado sentencioso".
A lo largo de las décadas fue escaso el registro que quedó de este arte popular, tal vez porque siempre fue menospreciado, caracterizado como un arte menor debido a sus orígenes. El fileteado había visto la luz a la sombra de los talleres carroceros del Paseo Colón de la mano de obreros inmigrantes y muy pronto se lo asoció con el tango, baile nacido para la misma época en los arrabales y considerado, en un principio, como indecoroso, debido a su origen portuario y orillero.
Tres inmigrantes italianos.
No existen fechas precisas ni un momento determinado que marque el nacimiento del fileteado, sólo se establece que el mismo se desarrolla de la mano de tres inmigrantes italianos, a finales del 1800, quienes van a transgredir las formas clásicas y a cambiar los colores oscuros que caracterizaron los ornamentos y decorados públicos de una época. Vicente Brunetti, Cecilio Pascarella y Salvatore Venturo, van a dejar paso a los colores intensos, dando inicio a una forma cultural que va a evidenciar un modo de vida.
El filete no sólo lleva un fin estético sino que también es utilizado como manifestación de valores socioculturales del hombre de Buenos Aires, una de las pocas expresiones artísticas autóctonas desde la colonización. Su etimología deviene de la palabra latina filum (hilo) cuyo significado es línea fina que sirve de adorno.
Desde el fileteado se venerará a los santos, se homenajeará a los artistas del pueblo, se expresará una cita de amor, se darán augurios de suerte o se manifestará una preferencia política. El fileteado pasa a ser un canal de expresión de los que no tienen voz. Enuncia dolor, felicidad, amor por lo que gusta, veneración; en definitiva, una gama de sentimientos que encuentran la marquesina adecuada para decir. Pintados con esmalte sintético cuyos componentes resisten el paso del tiempo, sus diseños llevan la más variada gama de formas y matices: flores, cintas con la enseña patria, hojas de acanto, volutas, círculos, líneas rectas y curvas que dan vida a paisajes con escenas camperas o retratos de personajes como Carlos Gardel, Eva Perón o la Virgen María. La continuidad generacional en este tipo de arte la dieron los hijos de aquellos pioneros. Fue precisamente Miguel Venturo, hijo de don Salvatore, quien prolongó y a su vez introdujo cambios sustanciales en los ornamentos, dándole al fileteado un tono más moderno y desenfadado.
En galerías de arte.
Una de las primeras exposiciones de fileteadores se llevó a cabo en el año 1970 gracias a dos recopiladores tenaces, Nicolás Rubió y Esther Barugel. Es recién en esa época cuando la crítica y el circuito de arte se ocupa del tema. Sin embargo, ya en 1968 se produjo una revalorización con la organización de exposiciones en las más consagradas galerías.
El tiro de gracia llega en 1975, cuando una reglamentación prohíbe el uso del fileteado en los transportes públicos de pasajeros. Serán entonces los maestros fileteros quienes saldrán a sostener su arte para que no perezca como tantos otros. Así, a los nombres de Alejandro Mentaberri, Pedro Unamuno, Andrés Vogliotti, se vienen a sumar, entre otros, los de los hermanos Arce, Luis Zorz, León Untroib y Jorge Muscia. El fileteado ya no sólo se vende como elemento folclórico en las ferias de artesanos o en las casas de antigüedades. Ahora la demanda y el interés recorren el mundo.
En las calles.

Aunque muchas veces haya pasado inadvertido el fileteado, no ha dejado de estar presente en la vida cotidiana: en los viejos mateos de paseo donde los jóvenes amantes recorren la ciudad bajo la noche estrellada jurándose amor eterno; adosado a las puertas o en el interior de los taxis que sin descanso trajinan las calles de Buenos Aires; en las calesitas de barrio, que giran sin cesar bajo la risa envolvente y descarada de los niños; ornamentando bares y casas particulares; en las pistas de baile, donde los cuerpos se juntan en una danza sensual al influjo del tango, cuya música y letra fue marginada como el filete mismo, con cierto desdén, por los prejuicios sociales de una época.
A más de cien años de su nacimiento, el fileteado sigue vigente en las manos de los maestros que lo ejercitan desde el oficio hacia lo artístico, o bien brindando charlas, ofreciendo cursos o realizando muestras de una expresión nacida en los márgenes, que por imperio de su belleza no merece desaparecer.
Si te ha gustado el artículo inscribete al feed clicando en la imagen más abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del blog:

Este grupo indígena habitó la región conocida como la Puna y su área de influencia abarcó desde el noroeste de la provincia de Jujuy hasta el noroeste de Catamarca, comprendiendo a la provincia de Salta.
Los casabindo y los cochinoa , también de la Puna, estaban relacionados con los apatamas, lo mismo que los atacamas del otro lado de la Cordillera, con quienes compartían una lengua común, el cunza .
Los apatamas recibieron influencias culturales de sus vecinos diaguitas , calchaquíes , omaguacas y del Altiplano; fueron excelentes agricultores que cosechaban maíz, papa y quinoa. Estos alimentos eran almacenados en las paredes rocosas de los cerros, en los cuales practicaban unos agujeros en los que los depositaban.
Trabajaban la piedra y la madera, fabricando palas, azadones y cuchillos. Domesticaron la llama, que utilizaban como bestia de carga y de la que también obtenían carne, leche, cueros y lana. Otra de sus actividades era la explotación de las salinas, de las que extraían ladrillos de sal que luego transportaban a lomo de llama hasta los distintos poblados, en donde los trocaban por diversos productos, en especial, maíz.

Al igual que los otros pueblos de la región, los apatamas aprovecharon lo que su medioambiente les ofrecía y así construyeron sus viviendas rectangulares con piedras y barro (pircas) y techo de paja, con una abertura en la parte superior como entrada, a la que se accedía por medio de escalas de madera. Es de destacar que los apatamas no poseyeron fortificaciones (pucarás) como los omaguacas .
Vestían una túnica larga hasta las rodillas, que los españoles llamaron "camiseta", de colores rojo o castaño; para combatir el frío se cubrían con una prenda de lana circular con una abertura en el centro para introducir la cabeza, llamada "poncho"; rodeaban su cintura con una faja de lana y calzaban unas sandalias de cuero llamadas "husutas" (ojotas). Se cubrían la cabeza con un gorro que tapaba también las orejas y la nuca y se adornaban con collares, alfileres, vinchas, brazaletes y pectorales confeccionados con hueso, plumas, madera y metal.
Pobres en la producción de cerámica, los apatamas desarrollaron una gran habilidad artesana en el trabajo de la madera y la calabaza.
Los Omaguacas.
Los omaguacas dieron su nombre a la región conocida como Quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy. Su nombre, según fuentes españolas, significaba "cabezas de tesoro" y comprendía a una gran cantidad de tribus entre las que figuraban los purmamarca, los tilcara, los tumbaya, los maimará, lo s jujuy, los puquile, los ocloya y otros.

Lugar de paso obligado entre el Altiplano y los valles del noroeste argentino, surcado por el río Grande, esta región fue una zona de conflicto permanente, antes y después de la llegada de los españoles.
Mientras que el norte es seco y de clima puneño, el sur presenta un ambiente subtropical con abundante vegetación y lluvias regulares. El río Grande, en sus 170 kilómetros de recorrido da origen a los llamados angostos, aprovechados desde tiempos inmemoriales por los pueblos indígenas dada su feracidad.
Los omaguacas fueron principalmente agricultores de maíz y en menor proporción de papa y quinoa. Practicaban la caza del guanaco y del ñandú, la domesticación de la llama -de la que aprovechaban sus numerosos subproductos- y la recolección de la algarroba.

Su producción ceramista (de regular calidad) presentaba la característica del fondo rojo con decoraciones en negro. Elaboraban grandes cántaros de forma redonda y los llamados "vasos-timbales" de notoria influencia altiplana.
Su actividad incluia la fabricación de armas como arcos, flechas, boleadoras y hondas; trabajaban el cobre, oro, plata y estaño. Se vestían con mantas y camisetas largas llamadas uncu; se cubrían con ponchos, usaban ojotas, vinchas, brazaletes, anillos, pectorales, etc.
Sus viviendas eran rectangulares, de piedra, con techo de paja inclinado, sin ventanas y con una sola abertura.
El carácter estratégico de la Quebrada de Humahuaca hizo de los omaguacas un pueblo militarmente preparado. Para defenderse de las invasiones diseñaron recintos fortificados de piedra, a los que denominaron pucarás y desde los cuales combatían utilizando arcos, flechas, mazas de piedra y boleadoras. Tanto incas como españoles experimentaron en su momento la resistencia omaguaca.
Los diaguitas o calchaquíes.
Las parcialidades diaguitas que poblaron el noroeste argentino estaban constituidas por los calchaquíes del norte, los cacanes en el centro y los capayanes en el sur, grupos que tenían, entre sus características comunes, el uso de la lengua cacán o diaguita . Fueron los más avanzados entre los grupos que poblaron el territorio argentino y ello se debió fundamentalmente, a la poderosa influencia incaica.

Según las fuentes hispánicas, los diaguitas eran "altos y fornidos"; vestían la típica camiseta de lana tejida adornada con coloridos motivos geométricos. Calzaban ojotas y se adornaban con vinchas, aros, prendedores, etc. confeccionados en metales como el oro, cobre (que unieron con el estaño para obtener el bronce), piedra, madera, etc.
De los incas , los diaguitas aprendieron a cultivar en terrazas, aprovechando de este modo las laderas de las montañas para producir maíz, papa, zapallo, quinoa, porotos, etc. La aridez del terreno era contrarrestada con el riego artificial, construyendo para ello excelentes canales y acequias, técnica también tomada de los incaicos.

Practicaban la recolección de la algarroba -fruto del algarrobo-, que les servía de alimento y con la cual elaboraban bebidas alcohólicas, como la chicha y la aloja. Lograda la domesticación de la llama, aprovecharon al máximo lo producido por este animal, que constituia una parte importante de la economía diaguita.
Las fuentes españolas mencionan la belicosidad de los diaguitas, agrupados en tribus cuyos nombres han perdurado en la toponimia local: pulares, tolombones, cahis, chicoanos, aimachas, quilmes, hualfines, luracatos , etc. quienes opusieron una tenaz resistencia a la dominación hispánica, conviertiendo en leyenda los nombres de caudillos como Viltipoco, Juan Calchaquí, Pedro Colca, Pedro Chumay, Coronilla, Ultimpa, Chalemín, Luis Enríquez y Martín Iquín , este último, curaca (jefe) de los quilmes , que pagaron cara su derrota al ser deportados en masa hacia lo que hoy es la provincia de Buenos Aires, dando un penoso origen a la actual localidad que lleva su nombre.
Los capayanes.
Hermanos de lengua de los calchaquíes , los capayanes habitaron las provincias de La Rioja y San Juan, en una región comprendida entre aquéllos, al norte y los huarpes , hacia el sur, entre los valles de Famatina, Sanagasta y Yacampís surcados por los ríos Colorado y Jáchal.

Pueblo de agricultores, el capayán consumía maíz, zapallo y quínoa que cultivaban en campos irrigados artificialmente por medio de canales y acequias. Esta tecnología evidencia la influencia incaica, como así también su vestimenta, la producción de tejidos de lana de llama y guanaco, la metalurgia del cobre y oro. A los capayanes se atribuye el estilo cerámico de Sanagasta o Angualasto caracterizado por sus decoraciones geométricas en negro sobre fondo rojizo.
Lules y Vilelas .
Pese a que el estudio de los distintos grupos indígenas de la Argentina nos obliga a contextualizarlos dentro de un área geográfica delimitada, ello nos puede llevar a la falsa creencia de que nos encontramos frente a culturas fijas en el tiempo y el espacio. Nada más lejos de la verdad, pues hay que reconocer que en tiempos prehispánicos la gran movilidad de pueblos era evidente. Ejemplo de ello fueron los lules , agrupación de cazadores-recolectores llegados en tiempos remotos desde el Amazonas brasileño a la región occidental del bosque chaqueño. Desde allí, estos belicosos nómadas tomaron contacto con pueblos sedentarios de cultura andina en la zona de Santiago del Estero y Tucumán, como los tonocotés, a los que hostigaban y saqueaban frecuentemente. Según fuentes españolas, los lules practicaban la antropofagia y de no ser por la conquista hispana "...hubieran acabado con los tonocotés..." afirmaba el padre Barzana.

De gran talla y esbeltos, los lules se alimentaban preferentemente de los productos de la caza y la pesca, complementando esta actividad con la recolección de la algarroba y miel de abejas silvestres. Utilizaban arco, flechas, macanas y dardos arrojadizos. Habitualmente desnudos, solían cubrirse con plumas de ñandúes, por lo que los españoles llamaron "juríes" a estos indios en sus primeras crónicas del siglo XVI, ya que esta palabra provendría del quichua xurí , nombre con el que los pueblos andinos designaban a esas aves corredoras.
Por su parte, los vilelas , vecinos de los lules y culturalmente emparentados, se diferenciaban de éstos en que habían adquirido hábitos sedentarios, con una agricultura incipiente y cría de animales. De costumbres más pacíficas, gustaban de la música y la danza.
Habitantes del centro-sur de la provincia de Santiago del Estero, estos indígenas tenían -al igual que lules y vilelas - un ancestral origen amazónico, pero estaban fuertemente influenciados por las culturas de origen andino del oeste. Sedentarios y agricultores, los tonocotés se concentraron principalmente entre los ríos Dulce y Salado, limitando al sur con los sanavirones , al oeste con los calchaquíes y al norte y este con los dominios de los belicosos lules.

Cultivaban maíz, zapallo y porotos en terrenos anegadizos próximos a los ríos, los cuales, después de las crecidas, depositaban allí una capa de fértil cieno.
Sus viviendas circulares de ramas y barro presentaban la característica de estar edificadas sobre lomadas artificales conocidas como túmulos o mounds , agrupadas en aldeas rodeadas con empalizadas, para protegerse del ataque de los lules y otras tribus del monte chaqueño.
Evidencia de su lejano origen amazónico está dado por ciertas prácticas de caza, como el uso de dardos emponzoñados y la costumbre de velar a sus muertos y guardar sus huesos en cántaros de barro.
Si te ha gustado el artículo inscribete al feed clicando en la imagen más abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del blog:
 Alejado de las grandes ciudades, el destacado escritor eligió llevar una vida tranquila en la localidad jujeña de Yala, lugar al que regresa luego de sus jornadas como juez de la Corte Suprema de Jujuy. Habla del exilio, los paraísos perdidos y la relación entre literatura y derecho
Alejado de las grandes ciudades, el destacado escritor eligió llevar una vida tranquila en la localidad jujeña de Yala, lugar al que regresa luego de sus jornadas como juez de la Corte Suprema de Jujuy. Habla del exilio, los paraísos perdidos y la relación entre literatura y derecho
Conoció buena parte de las grandes ciudades del mundo y vivió un tiempo en varias de ellas, en una ocasión por un exilio forzado y en otras a partir de presentaciones de sus libros, sus viajes como diplomático o dando conferencias en universidades extranjeras, pero Héctor Tizón siempre regresa al refugio, en su Yala natal.
El escritor jujeño no sólo guarda en el recuerdo cada tarde de sus primeros años de vida y su juventud en ese paraje puneño, sino que está de vuelta siempre para darle cuerpo a sus libros, encontrar los personajes que enriquecen sus novelas y disfrutar del tiempo, como suele decir merced a que no vive dentro del ritmo frenético de las grandes ciudades.
Y, es esta conjunción de memoria y lugar geográfico de "tierra adentro" lo que le permite al escritor, que también es juez de la Corte Suprema de Jujuy, escribir novelas y relatos de la población que lo rodea en ese pequeño mundo interior, de lo que percibe como herencia de su tierra. Campesinos, hombres que aún responden y se mueven de acuerdo a lo que le dictan sus sentidos. Son los que Tizón denomina los "sabios analfabetos"; quienes fueron sus primeros maestros.
Yala está ubicado a apenas 13 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Posee importantes lagunas donde se pueden pescar pejerreyes y frondosos bosques. En invierno, las grandes copas arboladas muestran los restos de la nieve que cae pintando de blanco el paisaje. Tizón dice que antes la gente nacía y moría en ese pequeño pueblo.
En su memoria guarda el recuerdo de un lugar alejado de la ciudad, una suerte de "paraíso". En la actualidad, una ruta en muy buen estado permite a los pobladores de la pequeña localidad llegar a San Salvador en cuestión de minutos. Esto ha hecho que muchos emigren del pueblo y busquen en la gran ciudad trabajo, aunque no siempre lo consiguen.
Tizón habita en Yala una casa amplia con paredes colmadas de libros. Allí, dice, suele escribir los fines de semana. Para el narrador se trata de una cuestión casi biológica, que tiene un ritmo y un tiempo que no deben apurarse.
De sus años de exilio, durante la década del 70, guarda recuerdos duros que supo plasmar en su libro "El viejo soldado". Alguna vez dijo el novelista que "ya no moriría por esa situación de destierro pero no es algo que se termine de superar del todo. Lo peligroso es que el exilio se entremezcla con el rencor". Por aquellos años escribió en Madrid pequeñas novelas que firmaban otros, para sobrevivir.
Sin embargo, tras ese peregrinar por el mundo, ya de regreso, Tizón alcanzó el reconocimiento merecido. Con novelas traducidas en varios idiomas y premios internacionales, el jujeño es destacado como uno de los grandes novelistas de habla hispana de la actualidad.
- Teniendo la posibilidad de vivir en ciudades europeas o en la misma Buenos Aires ¿Por qué decidió quedarse a vivir en Yala? ¿Qué es lo que encuentra allí que no encuentra en otro lugar?
- He vivido en Buenos Aires y he vivido en ciudades europeas, y de América. Pero eso no me ha cambiado, ni beneficiado ni empobrecido. No hay lugares, por más prestigiosos que se pretendan, que conviertan en prestigiosos a los seres que la habitan. En Nueva York, como antes en Babilonia, seguramente, abundaron, y no en proporción despreciable, los tontos.
- ¿Cómo describiría los paisajes de Yala y a su gente...?
- Yala es un pueblo muy pequeño, cercado por dos ríos y por montañas boscosas, en donde hay lagunas y en donde no hay tragedias ni hipocresía, ni nadie se preocupa por su sepultura. Tampoco es el paraíso, por la sencilla razón de que los verdaderos paraísos son los perdidos.
- En un reportaje publicado tiempo atrás al referirse a su tierra, sus orígenes, el silencio y el desierto hace mención a los sabios analfabetos. ¿Podría contarnos un poco más sobre este concepto?
- Mis primeros maestros, los que me enseñaron lo esencial de la vida y del mundo, fueron analfabetos, pero sus enseñanzas fueron inolvidables para mí y cuando después las contrasté con la sabiduría que el mundo de la lógica y de la enciclopedia había acumulado, no las hallé menoscabas ni primitivas, ni ingenuas. Los campesinos, pobladores de estas tierras, no han aprendido de los libros, ni tienen otra información que aquella procurada por sus sentidos y su memoria y el genio, incluso, es una rama todavía no descubierta de la memoria. Ahora en cambio solo aprendemos con la vista y la paupérrima neolengua de la TV, y esto nos empobrece a todos. Nadie está más solo que un hombre mirando la TV.
- ¿Qué le aporta su experiencia y labor como juez a la hora de escribir? ¿Y qué le aporta la escritura a su trabajo como magistrado?
- Un escritor es siempre omnívoro, escribe a partir de la experiencia propia o apropiada y la memoria. El trabajo de un juez, cuando dicta sentencia es similar al del narrador. La literatura y el derecho no son discursos encontrados o enfrentados.
¿Cómo nació su relación con la escritura?
-No recuerdo, de ese nacimiento tengo solo conjeturas, quizá porque fui un niño solitario criado en lugares remotos, y siempre prefería escribir a hablar.
Para Tizón, el hecho de escribir es una posibilidad de relacionarse, y de mostrar que aún se puede creer en la palabra. "Debo declarar que escribo por el mismo motivo que un niño pequeño llora, es decir, por los demás y para ellos. Todos lo hacemos. He aquí el misterio -siempre repetido- de un autor, de un artista. Escribimos para ser oídos y queridos; escribimos para socializarnos, porque como dijo no recuerdo quien: si el arte no tiene una proyección social, acaba siendo sexo sin amor. A medida que envejezco creo más en el don de la palabra, en las palabras que narran, puesto que si las palabras no sirven para narrar se prostituyen sin haber conocido el amor y mueren, como mueren los ecos sórdidos y gratuitos, que nunca tendrán la riqueza ambigua del discurso de los locos, de los brujos, de los borrachos y de los niños".
- Uno de sus libros, el viejo soldado, lo dedica al pintor Antonio Seguí. Si tuviera que pintar un cuadro sobre su tierra natal, ¿qué elementos esenciales no dejaría de incorporar y cuáles serían los colores predominantes?
- No puedo imaginar esa hipótesis, no puedo dibujar ni siquiera la luna. En cuanto al color, por supuesto que el que jamás estará ausente mientras viva es el verde, en su extensa gama del amarillo al negro.
- ¿Se puede pensar en una relación entre la escritura y la pintura?
- Si, por supuesto: Mi admirado John Berger (1) es una síntesis de ambas formas de expresión.
- Usted vivió el exilio obligado y hoy aún cientos de argentinos buscan irse del país ¿Este exilio constante es el que nos impide definir una identidad propia como país o cree que la identidad existe? Si es así ¿Cómo se manifiesta?
-Yo me fui al exilio, obligado, sin remedio. Jamás elegiría vivir fuera de mi lugar por otro motivo que no fuera el de vida o muerte. Por supuesto que nuestra penuria en cuanto a la identidad como pueblo estriba en que no pocos creen, y no sólo ahora, que la vida está en otra parte. Y eso es tan sólo huir para adelante.
- La tradición del cuento oral parece ser una costumbre más afincada en el interior ¿Recuerda cuentos propios de su tierra que le contaron de chico, fábulas o enseñanzas y si es así podría narrar alguna breve?
- No creo eso. La oralidad como forma narrativa no es patrimonio único del campo, o del "interior", como acostumbran curiosamente a decir los habitantes de Buenos Aires. La oralidad está en los cuentos de sufies y derviches en los cuentos judíos, y los de Sherezade, en la populosa Bagdad.
El narrador sabe de la importancia de la oralidad y de cómo es la fuente de aprendizaje de los primeros años de vida: "Los primeros conocimientos se propagan por transmisión oral y las iniciadoras siempre son las mujeres, dado que los hombres, salvo los ancianos, no hablan. En mi infancia las mujeres que me rodeaban -mi madre y tías, niñeras y demás comedidas- contaban historias que tenían que ver con nuestras vidas; nunca decían "en España o Italia o en Francia", puesto que todas las mujeres que rodearon mi infancia fueron criollas o indias analfabetas o no lectoras. Y lo primero que me llamó la atención fue que jamás una historia fuera contada exactamente igual y varias veces sino que la historia era el historiador, la narración era (sobre todo) el narrador".
- Usted suele decir que un escritor escribe por sobre todas las cosas con su memoria ¿Cuál es el recuerdo que guarda más vívido de su tierra natal?
- El arte de narrar hablando nace con Homero, haya sido éste uno o varios; el arte de narrar escribiendo nace o alcanza perfección con Herodoto. La experiencia que se transmite de boca en boca es la fuente de los narradores. Yo no tengo un particular recuerdo de algo concreto, tengo sí, una visión del mundo como lo ví por primera vez y esa visión no me ha abandonado jamás.Sergio Limiroski
(1) N de la R. John Berger es un escritor inglés nacido en 1926 en Londres, que comenzó su carrera como pintor y profesor de dibujo. Su ensayo "Modos de Ver" fue libro de referencia para toda una generación de historiadores del arte. Actualmente es un destacado novelista de reconocimiento internacional.
El gran desierto lunar

La Puna, el gran desierto lunar cálido y frío, más que un lugar geográfico es una experiencia. Quien no conoce la vastedad de su silencio y de su soledad nunca podrá conmoverse. Los manuales de geografía la describen más o menos así: "Corresponde a una gran zona ubicada generalmente por encima de los 3 mil metros. Espacio de gran amplitud térmica.
Durante el día tiene lugar una fuerte insolación y se registran temperaturas de hasta 30 grados, pero de noche debido a la gran irradiación terrestre las temperaturas son muy bajas". Y todo esto, siendo casi exacto, nada significa.
Cabalonga, Orosmayo, Rachaite, Rinconada y Cochinoca, Macoraite, Muñayoc, Tusaquillas, Casabindo, Canchalante, Vilama, Huancar, Pumahuasi, son sus nombres eufónicos. Albas claras, frías y transparentes, hacia el mediodía comienza a desaletargarse el viento, cálido y caprichoso como un dios menor, que sopla y se apacigua en los atardeceres, para morir antes de la noche deslumbrante.
Sólo este puñado de gente -menos de uno por kilómetro cuadrado- que disminuye año a año, puede vivir en estos altos desiertos indigentes e ingratos. Ellos nada le piden, y esta dura intemperie es indiferente a sus obstinados pobladores.
Este desierto, ultrajado cuando sopla el viento, hecho de estelas geológicas y de sal, eternamente silencioso, fue sin embargo, en tórridos días y en las altas noches el escenario de paso de séquitos imperiales, de zaparrastrosas tropas guerreras, de conquistadores extraviados y locos detrás de equívocas quimeras.
Hoy el inmenso páramo sigue igual, únicamente el hombre disminuye, desguarneciendo esta frontera que jamás acató.
Extracto del libro "Tierras de frontera" de Héctor Tizón, gentileza editorial
Si te ha gustado el artículo inscribete al feed clicando en la imagen más abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del blog:
 Se trata del Ranking de Instituciones SCImago (SRI) World Report 2012, que ubica a la institución en la posición número 95 y destaca sus altos índices de desempeño.
Se trata del Ranking de Instituciones SCImago (SRI) World Report 2012, que ubica a la institución en la posición número 95 y destaca sus altos índices de desempeño.
De acuerdo al último ranking elaborado por la plataforma de evaluación de alcance mundial SCImago en donde se analiza el rendimiento de las investigaciones realizadas, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) se ubicó en el puesto 95 sobre un total de 3290 instituciones evaluadas a nivel mundial entre 2006 y 2010. El núcleo comprendido en el informe está constituido por 2.177 establecimientos de educación superior, mientras que el sector gobierno, que engloba organismos similares al CONICET, a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y al sector salud, participan con 402 y 595, respectivamente.
Los primeros tres puestos del ranking están ocupados por el Centre National de la Recherche Scientifique de Francia, la Chinese Academy of Sciences de China, y la Russian Academy of Sciences de Rusia. Otras instituciones nacionales que se destacaron en el primer tercio de las de mayor producción mundial fueron la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Córdoba, que se ubican en los puestos 285, 597 y 977 respectivamente.
Si se realiza un análisis de las instituciones de los países de la región, en primer lugar se ubica la Universidad de San Pablo, en el puesto 11, con 44.619 documentos producidos en el lapso 2006-2010, mientras que la segunda institución latinoamericana es el CONICET, que ocupa la posición 95 a nivel internacional, con un total de 19.911 publicaciones científicas. La tercera es la Universidad Autónoma de México, que ocupa el puesto 115 en el ranking con una producción de 18.568 publicaciones.
Cabe destacar que, si bien en cantidad de organizaciones y volumen de producción Brasil aventaja por mucho a la Argentina, una mirada enfocada más en los indicadores de desempeño encuentra ciertas ventajas cualitativas para las organizaciones nacionales. Así, el CONICET cuenta con más de la mitad de sus artículos en revistas consideradas de alta calidad, mientras que la Universidad de San Pablo posee un 38% de sus artículos en similar situación. En cuanto al impacto de las publicaciones, el valor para el CONICET es superior en 10 puntos porcentuales a la universidad paulista y a la Universidad Autónoma de México.
SCImago es una plataforma de evaluación de la investigación de alcance mundial con base en establecimientos españoles, cuyos miembros forman parte de la Universidad de Granada, la Carlos II Universidad de Madrid y la Universidad de Extremadura, entre otras casas de estudio. El ranking que elabora se basa en los datos obtenidos sobre el volumen de investigación realizado por las instituciones, y como indicador de ese volumen se utiliza el número de publicaciones científicas, entre las que se encuentran artículos, artículos en prensa, revisiones, artículos de conferencias, material editorial, cartas y correcciones, entre otras producciones. El ranking refleja un conjunto de indicadores elaborados con el propósito de analizar el rendimiento de las investigaciones realizadas.
Para la confección del informe se utiliza como fuente la base de datos de literatura científica SCOPUS, que cuenta con más de 49.000.000 publicaciones que incluyen revistas y similares, a las que se suman todos los años aproximadamente 2.000.000 nuevas publicaciones. Las revistas incluidas son aquellas que se ajustan a normas determinadas de calidad académicas.
En nuestro país, la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología suministra acceso a través de Internet a los textos completos de libros y artículos de publicaciones periódicas científicas y tecnológicas, bases de datos referenciales, resúmenes de documentos y otras informaciones bibliográficas, nacionales e internacionales en las diversas áreas del conocimiento que son de interés para el sistema de Ciencia y Tecnología.
La biblioteca funciona en el marco de la Secretaría de Articulación Científico Tecnológica y surgió para satisfacer las necesidades de información de la comunidad científica argentina. Su finalidad es brindar acceso, a través de Internet, a artículos completos de publicaciones periódicas científicas y tecnológicas, bases de datos referenciales, resúmenes y demás información bibliográfica nacional e internacional de interés para los integrantes del sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. A través del portal los investigadores tienen acceso, desde los establecimientos habilitados, a los artículos completos de más de 11.000 títulos de revistas científico-técnicas y más de 9.000 libros.
Si te ha gustado el artículo inscribete al feed clicando en la imagen más abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del blog:
 Los bares porteños sobreviven al tiempo como lugares característicos de encuentro y como formadores de la vida cultural de la ciudad. En sus mesas, silenciosas compañeras de famosos de antaño, aún se cultivan las amistades, el arte y, por supuesto, los romances.
Los bares porteños sobreviven al tiempo como lugares característicos de encuentro y como formadores de la vida cultural de la ciudad. En sus mesas, silenciosas compañeras de famosos de antaño, aún se cultivan las amistades, el arte y, por supuesto, los romances.
Tras la Guerra Civil española, a fines de los años 30, muchos republicanos emigraron a nuestro país. Uno de ellos fue Don Pío del Río Ortega, reconocido médico, discípulo de don Santiago Ramón y Cajal. El científico eligió Argentina en vez de Inglaterra, donde tenía un ofrecimiento laboral de la prestigiosa Unversidad de Oxford. Ya en Buenos Aires, el escritor Eduardo Blanco Amor le preguntó por qué había tomado esa decisión. Don Pío contestó: "Es que en Buenos Aires hay bares".
Sin duda, los bares se instalaron en la ciudad como lugares de gran trascendencia social y formadores de su entramado cultural. En la actualidad, aunque muchos han cambiado su fisonomía y otros cerraron sus persianas, en sus mesas nacen y culminan historias de amor, algún artista o escritor idea los primeros trazos de su obra y también, entre pocillo y pocillo, se concretan negocios y surgen discusiones políticas; se habla de deportes y, por supuesto, aun en los tiempos frenéticos que corren, son lugares donde se juntan amigos para perder el tiempo.
Así, con entrañable cariño, destacaba la esencia de estos lugares de encuentro el recordado periodista Osvaldo Ardizzone: "En el café se hallaba una tregua, se hacía la pausa necesaria antes de volver al trabajo o a la casa. Ahí se contaba y se escuchaba contar en rueda de amigos. El que llegaba último, el que venía de afuera, siempre traía novedades que los demás estábamos dispuestos a escuchar. Y el recién llegado se improvisaba narrador, volcaba las noticias del día, historias de otros amigos o conocidos en que la imaginación iba de la mano..."
Los primeros bares de la ciudad se abrieron antes de la Revolución de Mayo. El pionero fue el Café de los Catalanes, que se ubicaba en la actual esquina de Perón y San Martín. Allí, entre chocolate con churros, bollos y café, se tramaron las primeras estrategias de los hombres que derrocarrían al virrey para instalar el primer gobierno criollo. El nombre Catalanes no es simplemente una referencia anecdótica sino que guarda relación con la fuerte presencia de los bares en España que luego, con la gran inmigración de fines del siglo XIX y principios del XX, se trasladarían a Buenos Aires.
"Los bares llegan a Buenos Aires por influencia de colonias europeas, fundamentalmente la española", explica el arquitecto y escritor Horacio Spinetto, autor del libro Cafés de Buenos Aires. "Es muy difícil encontrar en el mundo ciudades que tengan más cafés que Madrid y Buenos Aires", continúa.
Es en este punto del cono sur donde el bar se convertirá en un lugar de encuentro, en el que se construirán fuertes vínculos de pertenencia entre amigos, artistas y noctámbulos. A diferencia de otras ciudades como Santiago de Chile, donde el café se convirtió en lugar para entablar negocios, o Río de Janeiro, donde casi no prosperó, en las costas rioplatenses -tanto en Buenos Aires como en Montevideo- el bar se expandió rápidamente por todos los rincones de la ciudad, generando un espacio único de identidad cultural.
Privilegio para hombres.

Al principio del siglo XX los bares estaban vedados a las mujeres. En ese tiempo los hombres solían reunirse en encuentros literarios o para jugar a las cartas. Luego se incorporaría a los salones el billar. Hacia las décadas del 20 y el 30 las mujeres ya podían entrar a los cafés, pero para estar en un pequeño sector del salón. Eran los llamados reservados para familias, que solían separarse mediante mamparas con vidrios esmerilados. Uno de los bares que aún conserva estas mamparas -aunque su finalidad, como en todos los bares porteños, ha quedado caduca- es el café Argos, ubicado en la esquina de Federico Lacroze y Álvarez Thomas, en el límite entre Colegiales y Chacarita.
El Argos nació en los años 20. Como buen café de barrio, reúne a los clientes de siempre, que suelen juntarse para jugar en sus mesas de billar o charlar sobre temas tan diversos como el tiempo, el fútbol, la vida o los posibles aumentos de tarifas. El piso del Argos aún mantiene sus baldosas en blanco y negro. Por sobre la barra se puede ver el pequeño escenario donde antiguamente actuaban las orquestas de señoritas. Estas formaciones, integradas por jóvenes instrumentistas, solían entretener al público que se acercaba por la tarde a tomar la merienda. Cuando no actuaban las señoritas, para entretener a la clientela aparecía "la vitrolera", una mujer que se encargaba de hacer sonar la vitrola, una gran caja de madera con parlante que emitía música grabada y se accionaba moviendo una manivela, según recuerda Spinetto.
En los barrios.
Si bien la mayor concentración de bares se ubica en el centro de la ciudad, es en los barrios donde el café aún mantiene una mayor presencia como lugar de reunión. Los clientes -aunque ya no pesen restricciones hay que reconocer que siguen siendo en su mayoría hombres- parecen contar allí con más tiempo libre o, al menos, permitirse esa pausa tan trascendente para juntarse con amigos.
También los bares siguen siendo lugares de reunión de estudiantes. Durante la década del 50, por ejemplo, muchos jóvenes que iban a la Facultad de Ciencias Exactas -que en ese tiempo funcionaba donde está la Manzana de las Luces- se reunían en el bar El Querandí, ubicado en Perú 302, y que también supo ser frecuentado por Ernesto Sabato. Los estudiantes, además de contar con un escenario tranquilo para hablar sobre números, cálculos y geometría, eran bien tratados. A la nochecita, los dueños del local ponían a remate con una base menor al del precio de carta los sandwiches, bebidas y otras infusiones, para que los alumnos con poco dinero con el que solían contar pudieran alimentarse adecuadamente.
El Argos y el Querandí, junto con otros 50 bares de la ciudad, son considerados cafés notables, según una calificación del gobierno porteño. Esa nota la reciben los locales que mantienen sus estructuras originarias y en donde han sucedido hechos trascendentes o han concurrido personajes importantes. Una comisión de protección de bares se encarga, mediante la programación de espectáculos y asesoramiento, de ayudar a estos cafés para que se mantengan inalterables en el tiempo.
Otro café notable es el Tortoni, en Avenida de Mayo 825. Su nombre fue adoptado por su dueño, un inmigrante francés de apellido Touan, copiando el de un bar parisino. El Tortoni abrió sus puertas en 1858 y es el más antiguo de la ciudad. En su interior se distribuyen unas cien mesas de roble y mármol veteado en verde y blanco junto con sillones y sillas de roble y cuero. En sus paredes cuelgan dibujos y pinturas de artistas célebres como Benito Quinquela Martín y Aldo Severi. En el techo del salón resaltan imponentes vitreaux. En el salón denominado La Bodega, ubicado en el subsuelo del bar, desarrolló sus actividades entre 1926 y 1943 la famosa Peña del Tortoni, un espacio de reflexión conformado por gente de la cultura y la política, por donde pasaron a leer sus poemas o entonar canciones los más renombrados artistas de la época. Entre las personalidades que concurrieron a la Peña figuran Baldomero Fernández Moreno, Alfonsina Storni, Carlos Gardel, el ex presidente Marcelo T. de Alvear, César Tiempo, José Ortega y Gasset, Lola Membrives y Leopoldo Marechal. Una de las especialidades de la casa con la que suelen deleitarse los visitantes es la leche merengada, compuesta por helado de crema, leche, azúcar, claras de huevo batidas a nieve y canela.
Así como muchos bares han mantenido su fisonomía, otros se han modificado con el correr de los años. Esto se ve principalmente en cafés de la avenida Corrientes. Entre los años 20 y 50 surgieron allí gran cantidad de bares donde actuaban orquestas de tango hasta la madrugada. De allí el mote de la avenida que nunca duerme.
Uno de los bares donde se puede disfrutar de los aromas del café y de distintas especias es el Gato Negro, ubicado en Corrientes 1669. El local nació como lugar de venta de especias hacia 1927, cuando Corrientes aún era angosta. Su primer dueño fue un español que había vivido en Singapur, Ceilán y Filipinas, lugares donde conoció especias exóticas que luego importó a Buenos Aires. Entre los clientes figuraron personalidades como Alfredo Palacios, Francisco Canaro y Osvaldo Miranda. No hace mucho tiempo, su actual propietario decidió adicionar al local un espacio para poder disfrutar ahí mismo del café molido a la vista.
El Gato Negro retomó así la vieja tradición de los primeros bares que se combinaban con almacenes. En algunos aún puede verse la leyenda "Almacén y despacho de bebidas", que según cuenta Spinetto era como se señalaba a los bares que vendían productos además de contar con un salón donde se podía tomar café y otras infusiones. Uno de los que poseen esta distribución es el Preferido de Palermo, ubicado en Jorge Luis Borges 2108. Como antiguamente, los sectores de almacén y bar se separan por una cortina.
La lista de bares que resguardan anécdotas, personajes entrañables e historias de la ciudad es interminable. En alguna esquina de cada barrio estos locales se resisten a ser vencidos por el tiempo o las modas. Tienen mucho que ver los habitantes de la ciudad. Es que, como señaló alguna vez el dueño de un bar en San Telmo, "los cafés de Buenos Aires no tienen clientes, tienen amigos".
Si te ha gustado el artículo inscribete al feed clicando en la imagen más abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del blog:
Creadores de música y poesía de Buenos Aires El gran pianista y compositor Mariano Mores relata anécdotas de su relación con el mayor poeta del tango, Enrique Santos Discépolo. Una dupla que dejó creaciones inolvidables. Aquellas que el pueblo de Buenos Aires convirtió en obras clásicas que desdeñan el paso del tiempo.
El gran pianista y compositor Mariano Mores relata anécdotas de su relación con el mayor poeta del tango, Enrique Santos Discépolo. Una dupla que dejó creaciones inolvidables. Aquellas que el pueblo de Buenos Aires convirtió en obras clásicas que desdeñan el paso del tiempo.
Para adentrarse en el mundo del tango y sus derivaciones (que a partir de Ástor Piazzolla se considera como música de Buenos Aires), hay que hablar de sus más destacados creadores: Eduardo Arolas, Agustín Bardi, Carlos Gardel, Alfredo Lepera, Juan Carlos Cobián, Enrique Cadícamo, Aníbal Troilo, Homero Manzi, Osvaldo Pugliese, Homero Expósito, el citado Piazzolla. Pero un poeta muerto hace poco más de 50 años y un músico que sigue en la brecha a los 85 conforman una yunta realmente brava en eso de aunar textos y melodías que el pueblo se encargó de convertir en obras clásicas, aquellas que se ubican más allá del tiempo. Son ellos Enrique Santos Discépolo y Mariano Mores.
Discépolo es poeta mayor del tango, al que le dio la esencia de la metafísica de la ciudad y su gente, y una definición genial: "El tango es un sentimiento triste que se baila". Aun hoy los porteños silban y tararean fragmentos de "Cambalache", "Uno" y "Cafetín de Buenos Aires". Además de ser autor de la música de estos dos últimos temas, Mores escribió "Gricel", "Cuartito azul" y "Adiós pampa mía", entre otros grandes éxitos.
¿Qué aprendí de Enrique? Y..., todo lo que soy", dice Mores. Cuando se encontraron, a mediados de 1939, se hicieron infaltables uno para el otro. "Ya no voy a poder escribir música sin vos", reconoció Enrique. "A mí me pasa lo mismo, pero el poeta sos vos; yo te sigo", devolvió Mores. Al margen de algunas respuestas de franca crudeza, Discépolo era un hombre culto, que se movía finamente con las mujeres. A Mores le impresionó ver cómo Enrique dejaba de lado el lunfardo y las saludaba con un beso en la mano. "Yo también me puse a besar manos y la verdad es que era lindo", admite Mores. En realidad todos quienes estaban cerca de él, como el actor Osvaldo Miranda, imitaban a Enrique en esos detalles. Mores cuenta que un día reparó en que bastaba que Enrique entrara a un bar o un restaurante para que los mozos se apresuraran a arrimarse a charlar unas palabras. Comentó el fenómeno y Enrique le confesó que daba suculentas propinas: "Si no, petiso, flaco y narigón como soy, nadie me pasaría bola...". Uno de los consejos de Enrique se refería a la ropa: "Si querés ganar, usá buenas pilchas, pibe" (Mores tenía 15 años menos y siempre fue "el pibe" para Enrique). Obediente, en cuanto Mores cobró jugosos derechos por sus primeros tangos, lo primero que hizo fue ir a una sastrería y encargar siete trajes. "Para promocionarme, todas las noches de la semana me ponía un traje distinto, caminaba por Corrientes, desde Callao hasta Florida, y volvía por la vereda de enfrente", recuerda Mores.
Era riguroso para seleccionar letras el joven Mores, que rechazaba la mayoría de las que le ofrecían. Pero a Enrique le daba libertad absoluta. "Así me fue", evoca con una sonrisa. Una mañana le llevó la música de lo que iba a ser "Uno" y Enrique le pidió que se la dejara. Regresó al mes Mores y Enrique habló de cualquier otro tema, mientras jugaba con su gato. Las visitas se repitieron sin el menor resultado concreto, pero Mores no se animaba a plantear su inquietud por tanta demora. "Tranquilo, pibe, que vamos bien", le decía Enrique. "Tenía algo chaplinesco y me divertía ir a su casa, entonces no dije más nada de la letra que esperaba. A los tres años me llamó y me entregó los versos, que había titulado ‘Si yo tuviera un corazón’. Quedé enloquecido. Se estrenó con un éxito enorme y a Enrique se le ocurrió que era un título demasiado largo. ¿Qué te parece ‘Uno’? Todo me parecía bien, si era un maestro...", dice Mores. En cambio a Enrique no le gustó la música de "Adiós pampa mía" y después de muchas vueltas se negó a escribir la letra. Mores habló con Francisco Canaro, su descubridor, y al final la escribió (y "se saco la lotería", pues se vendieron 5 millones de discos) el sainetero Ivo Pelay. Un par de años más tarde a Discépolo le propusieron componer a música para una película a filmarse en México y en la que trabajaría Libertad Lamarque. Le preguntó a Mores si tenía algo hecho. En cuatro días hizo la música y, batiendo su propio récord, Discépolo escribió la letra en un mes. Fue el nacimiento de "Sin palabras". Por esa música Discépolo conoció al famoso actor mexicano Arturo de Cordova. Trabaron amistad y a De Cordova le prendió a tal punto el virus del tango que terminó siendo coautor de la letra de "Cafetín de Buenos Aires", ya que aportó cinco palabras y una imagen inolvidable: "la ñata contra el vidrio".
Se sucedieron dos veranos muy significativos en la relación Discépolo-Mores. En el de 1950 iban a abrir en sociedad una boite en Mar del Plata, pero el pianista renunció al proyecto. "Bah, me hizo renunciar el casino. Tuve que hipotecar el local que había comprado", relata Mores. Un año después Discépolo llamó a Mirna, la esposa de Mores, para sugerirle que pasaran de diciembre a marzo en una casa de Pinamar. Mariano estaba en Brasil, en una gira que prometía extenderse largamente, de manera que no pudo aceptar. "Nos necesitábamos, sobre todo, en esa época, él a mí. Cuando llegó un telegrama anunciando que había muerto el 23 de diciembre, me eché a llorar. Era como mi viejo. Todavía me planteo por que no abandoné todo y lo seguí. Estaba muy solo, murió de tristeza. Si nos hubiéramos ido juntos a Pinamar, en una de ésas...", dice Mores y la historia luce rasgos de un tema de tango que podría titularse, parafraseando los versos de "Uno": "Si yo tuviera a Enrique..."
Edgardo Freijo.
Palabras de Discepolín.

Un tango puede escribirse con un dedo, pero con el alma; un tango es la intimidad que se esconde y es el grito que se levanta desnudo. El tango está en el aire como el aire; está en el vuelo curvo de los pájaros, en la pared descascarada que muestra una llaga de ladrillos; está en la esquina más distante, y está también presente en esta esquina que forman tu corazón y mi corazón".
Cafetín de Buenos Aires. Tango.
Letra de Enrique Santos Discépolo. Música de Mariano Mores.
De chiquilín, te miraba de afuera
como a esas cosas que nunca se alcanzan...
La ñata contra el vidrio, en un azul de frío,
que sólo fue después viviendo igual al mío...
Como una escuela de todas las cosas,
ya de muchacho me diste entre asombros:
el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor.
Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires,
si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja...
En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas,
yo aprendí filosofía...dados...timba...
y la poesía cruel de no pensar más en mí.
Me diste en oro un puñado de amigos,
que son los mismos que alientan mis horas:
(José, el de la quimera...Marcial, que aún cree y espera...
y el flaco Abel, que se nos fue pero aún me guía...)
Sobre tus mesas que nunca preguntan
lloré una tarde el primer desengaño,
nací a las penas, bebí mis sueños
y me entregué sin luchar.
Si te ha gustado el artículo inscribete al feed clicando en la imagen más abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del blog:
 En el barrio porteño de Montserrat se levanta la Farmacia de la Estrella, fundada hace 170 años y pionera en América del Sur. El negocio respeta la antigua decoración que contemplaban los vecinos en tiempos del nacimiento del país.
En el barrio porteño de Montserrat se levanta la Farmacia de la Estrella, fundada hace 170 años y pionera en América del Sur. El negocio respeta la antigua decoración que contemplaban los vecinos en tiempos del nacimiento del país.
La farmacia de la esquina no es cualquier farmacia, ni la esquina de Alsina y Defensa es cualquier esquina. Se trata de la Farmacia de la Estrella, la primera de América del Sur, fundada en 1834 a instancias de Bernardino Rivadavia y que ocupa desde fines del siglo XIX la intersección de dichas calles -entonces Potosí y Mayor, el centro social y comercial de Buenos Aires-, frente a la iglesia de San Francisco. A partir de 1971, cuando fue adquirida por la entonces Municipalidad porteña, forma parte del Museo de la Ciudad.
La ubicación del viejo negocio no es casual. En aquella época, las campanadas de las iglesias guiaban a los vecinos que tenían urgencia por conseguir un remedio para sus males. Eran tiempos de lepra, sífilis, tuberculosis, y la ciudad era foco de concentración y propagación de enfermedades que llegaban a bordo de los buques corsarios carentes de supervisiones sanitarias. También las pestes surgidas de la actividad de los mataderos no controlados y la costumbre de arrojar basura a las calles llevaban clientes a la botica.
En 1838, La Estrella pasó de manos del bioquímico y botánico Pablo Ferrari a las del barón suizo Silvestre Demarchi quien, junto con la farmacia, instaló una droguería mayorista y un laboratorio. Sus hijos, asociados con el bioquímico Domingo Parodi, construyeron el edificio que ocupa el comercio desde 1885. "Nada se ha economizado a fin de reunir todas las comodidades modernas sin reparar en gastos", decía Caras y Caretas en referencia a las estanterías de nogal de Italia, cristales de Murano, mármoles de Carrara, pisos de mayólicas venecianas, marquesinas de hierro forjado, ornamentación contra la que el tiempo no ha podido. El artista Carlos Barberis ilustró el cielorraso con un fresco alegórico a la salud, la enfermedad y la farmacopea, además de representaciones de la química y la botánica cuyos modelos fueron, según cuenta la leyenda, las hijas de Facundo Quiroga –una de ellas estaba casada con un hijo de Demarchi-. Más tarde, en 1918, llegó desde Estados Unidos la balanza que aún funciona y compite con otra, electrónica.
En el comercio más antiguo de la ciudad se producían las píldoras Parodi para la tos, el jarabe Manetti para la indigestión, la limonada Roger y el célebre aperitivo y tónico estomacal Hesperidina. Además de sus laboratorios alopático y homeopático y de su completa herboristería que siguen sanando a los enfermos del siglo XXI, la farmacia cumplía, en tiempos históricos, la función social de salón de tertulias. Allí discutieron personajes como Bartolomé Mitre, Julio Roca, Carlos Pellegrini e Hipólito Yrigoyen.

En 1778, cuando Buenos Aires tenía 24 mil habitantes, se ocupaban de la salud de la población 9 médicos, 2 cirujanos, 6 sangradores, 5 boticarios y 48 barberos. En 1810 la expectativa de vida no superaba los 45 años. El censo de ese año registraba en la ciudad 13 médicos, un practicante, 65 sangradores –dentro de los cuales se incluía a los barberos que cumplían función de dentistas y también aplicaban sanguijuelas-, 13 boticarios –que competían en la provisión de drogas con los propios médicos y con los jesuitas- y 41 cirujanos auxiliares de la medicina.
A partir de 1822, tanto Rivadavia como Manuel Moreno se esforzaron en mejorar la situación sanitaria. El censo de 1826 habla de 39 médicos y 22 boticarios. La expectativa de vida se había extendido hasta los 53 años. Pero había que tener cuidado al poner la salud en manos de alguien ya que también entonces existía el peligro de los médicos truchos. Dice Andrés Carretero, en Vida Cotidiana en Buenos Aires, que "lamentablemente junto con los profesionales recibidos, también actuaban falsos médicos y curanderos, por lo que hubo numerosos juicios contra éstos, que recetaban pócimas y ungüentos venenosos. Uno de estos remedios tóxicos era el albayalde, que se daba a los niños empachados. Algunos practicaban la medicina ilegal para ganar dinero y otros, siguiendo inspiraciones esotéricas".
El hospital de la Gran Aldea se ocupaba sólo de los menesterosos, los esclavos y los enfermos terminales. Sobre esta situación, el investigador Diego Armus comenta, en La Vida de Nuestro Pueblo, que "en verdad, entre los siglos XVI y gran parte del XIX la automedicación, la preparación de remedios caseros, el cuidado hogareño del enfermo y la consulta esporádica del curandero, del ‘charlatán’ o incluso del médico diplomado (en fin, ese conjunto de prácticas vinculadas con la medicina de todos los días) definieron un espacio peculiar, propio de una suerte de medicina popular.
Coexistiendo junto con esta medicina popular, donde el saber médico oficialmente reconocido ocupó un lugar decididamente secundario, se fue definiendo una medicina que se autotitulará primero sabia y luego, con las luces del enciclopedismo, científica. Se trató de una medicina que aspiraba a legitimar su superioridad, su sabiduría, a través del poder político. Socialmente restringida a las élites locales, los pobres eran objeto de su preocupación en tanto peligros epidémicos".
Entre quienes se encargaban de difundir la vacunación estaba don Saturnino Segurola, que aplicaba la antivariólica a la sombra de un árbol del barrio de Caballito, hoy conocido como el Pacara de Segurola. Ante la desconfianza de la gente, el médico-poeta escribió "(...)porque la inoculación/produce palpablemente/un beneficio a la gente/y un aumento a la nación./Al pobre infeliz, al rico,/al plebeyo, al ciudadano,/al gaucho, al artesano,/el mismo virus aplico:/para mí ninguno es chico,/a todos estimo y quiero,/no pospongo ni prefiero/a Julia por Enriqueta/y, en fin, pongo la lanceta/en el que llega primero".
Cuando la Farmacia de la Estrella ya era célebre, la publicidad sanitaria y de medicamentos comenzaba a hacer lo suyo. En las últimas décadas del siglo XIX, Caras y Caretas publicaba un dibujo en el que el doctor Eduardo Wilde fumigaba enérgicamente las calles porteñas acompañado por un asistente provisto de una potente manguera, mientras un ciudadano huía de los desinfectantes y la Muerte espiaba, guadaña en mano. Debajo, un texto aseguraba que "Se imponen las medidas radicales/antes de que la peste nos infeste;/ mas las quieren usar con bríos tales/que van á concluir porque la peste/resulte el más pequeño de los males".
La Farmacia de la Estrella –que ya tenía sucursales en Montevideo, Rosario, Córdoba y San Nicolás de los Arroyos- y, más tarde, otros comercios se encargaron de proveer a la población de la medicina adecuada para cada mal. Pero para enfermos que sufrían mucho o se encontraban en estado terminal, existían los despenadores, especie de aplicadores de eutanasia. Sus métodos, en tiempos del Virreynato y aun más tarde, consistían en quebrar el cuello del pobre paciente con un golpe o partir el espinazo doblando el cuerpo hacia atrás. También se practicaba la asfixia con almohada.
Hoy, casi dos siglos después del visionario encargo del gobierno del país independiente a don Pablo Ferrari, en una ciudad poblada por más de tres millones de personas y visitada por miles de turistas de todo el mundo, la salud de la Farmacia de la Estrella es celebrada en su esquina de Montserrat donde conviven preparados artesanales dentro de antiguos frascos con drogas "de última generación". Cerca, suenan las campanadas de la Legislatura porteña, de San Francisco, San Ignacio y Santo Domingo, se reúnen para entrar a clase los estudiantes del Colegio Nacional y, por disposición gubernamental, los colectivos ya no agrietan, con su vibración, las paredes del viejo barrio por fin preservado de la modernidad.
Si te ha gustado el artículo inscribete al feed clicando en la imagen más abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del blog:
 La expresión precisa, el discurso claro, profundo y elocuente fueron siempre un signo de poder entre los indígenas de nuestra tierra. Caciques como Juan Calfucurá y Vicente Pincén eran reconocidos oradores. Los grandes jefes indios hicieron de la palabra la expresión cabal de sus pensamientos y decisiones y una fuente para la transmisión de lo sagrado.
La expresión precisa, el discurso claro, profundo y elocuente fueron siempre un signo de poder entre los indígenas de nuestra tierra. Caciques como Juan Calfucurá y Vicente Pincén eran reconocidos oradores. Los grandes jefes indios hicieron de la palabra la expresión cabal de sus pensamientos y decisiones y una fuente para la transmisión de lo sagrado.
Los indígenas conformaron esencialmente culturas orales, ya que salvo excepciones- no tuvieron escritura. Sin embargo ello no fue un obstáculo para que la forma de vida y la cosmovisión ancestral persistieran en el tiempo, conformando una de las claves en la vigencia de los originarios de la tierra.
La tradición oral se convirtió en un factor crucial para la transmisión de los conocimientos y la sabiduría. La palabra tuvo una importancia singular y las lenguas madres, transferidas de generación en generación, se convirtieron en sostén de las identidades comunitarias.
Muchas veces, la palabra estaba asociada a lo sagrado y los misterios de la existencia: desde nombres de personas muertas que nunca más debían volver a pronunciarse hasta los rezos dedicados a los dioses, los espíritus y las fuerzas de la naturaleza.
Los grandes jefes de las comunidades, fueran estos guerreros, chamanes o sabios tenían como una de sus virtudes el traer la palabra, el expresarla con arte, claridad y elocuencia; eran ellos los que tenían el don de decir. En el México prehispánico, los aztecas llamaban a su emperador tlatoani, "el que habla" y al Consejo Supremo se lo designaba con el término tlatocan, "lugar donde se habla".
En América del Norte, los grandes líderes eran oradores queconvencían con sus palabras, como el legendario Tatanka Iyotke -Sitting Bull o Toro Sentado-, el más grande jefe de los sioux hunkpapa del cuál se decía que su aspecto personal no causaba una impresión inmediata, pero que cuando comenzaba a hablar, cautivaba a todos los que lo escuchaban; ó Nube Roja -Red Cloud-, jefe de los sioux teton o lakota , famoso por sus largos y contundentes parlamentos ante los "hombres blancos" de Washington.
Nuestros grandes caciques fueron también "Señores de la palabra", como el huilliche (mapuche) Juan Calfucurá, el ranquel Paghitruz Guor (conocido también como Mariano Rosas) ó el "pampa" (tehuelche-mapuche) Vicente Pincén, por mencionar tan sólo a algunos.
El origen del nombre Pincén es posible que sea el término mapuche gnempín , o sea "dueño del decir" o "dueño de la palabra", vocablo que alcanzaba otros significados tales como orador, maestro, sacerdote y guía espiritual. Desde pequeño, Pincén había mostrado capacidades de orador y narrador de historias de su comunidad. Con el correr del tiempo esos atributos lo ayudaron para convertirse en un líder indiscutido de su pueblo.
Un encuentro entre poderosos.
Los parlamentos indígenas se caracterizaban por larguísimos discursos luego de los cuales recién se tomaban las decisiones. El propio San Martín antes de cruzar con su ejército la Cordillera de los Andes se reunió con los pehuenches del sur de Mendoza -a quienes consideraba "los dueños del país"- y dialogó con Necuñan, el más anciano de los indígenas, un orador nato.
Imaginar esta escena puede resultar conmovedor. San Martín y Necuñan hablando frente a frente, cada uno con sus estados mayores, todos sentados en círculo, en un parlamento que se prolongó durante varios días entre ceremonias y fiestas. Pensar en esos hombres poderosos y diferentes entre sí, pero analizando y discutiendo juntos los posibles puntos de encuentro y de acuerdo, superando las distancias culturales, comunicándose a través del maravilloso don de la palabra, es un hecho que señala algo más que una mera reunión diplomática.
En 1859, el temible Calfucurá, por entonces jefe de la Confederación Indígena de Salinas Grandes -que reunía a miles de indios de lanza en el corazón de La Pampa- dirigió en persona un malón sobre Fortín Mulitas -hoy la ciudad de 25 de Mayo-, dispuesto a vengar la muerte de un amigo. Cuando el cacique y sus huestes se aprestaban a atacar el pueblo, le salió al encuentro el cura Francisco Bibiloni quien, por medio de un lenguaraz del cacique -de origen asturiano-, inició un parlamento que duró horas. Ambos hombres argumentaron, explicaron, pidieron, y fundamentalmente, hablaron por horas y horas que se hicieron interminables.
Los señores de la palabra no sólo eran sabios por poseer y saber desplegar este arte, sino porque también valoraban su presencia en los demás. Fue así como Calfucurá se "rindió" ante la elocuencia, las razones y los ruegos bien fundamentados de Bibiloni. Esta vez no hubo ataque ni saqueo y las fuentes dan cuenta que el jefe indio y el cura Francisco entraron juntos al pueblo, cabalgando pacíficamente, ante el estupor de los habitantes. Todo terminó con Calfucurá durmiendo tranquilamente en la casa de Bibiloni. Un cuadro rememora esta escena, en donde se ve el encuentro de ambos hombres a caballo, parlamentando.
Chamanes, sabios y profetas.
Entre los selk'nam u onas de la Tierra del Fuego existían, además de los chamanes (curadores, reguladores del clima y los encargados de conectar con otros planos de la realidad) una jerarquía de sabios y profetas. Los primeros eran los llamados "madres" (am) y los "padres" (ain) lailuka, custodios de los relatos primordiales. Tenían además la misión de dar los nombres.
Los profetas eran los "padres" y "madres" de chan -la palabra- que tenían la capacidad de predecir el futuro, a través de visiones que luego relataban. Ellos las llamaban "visiones de futuro".
En nuestros días, la tradición se mantiene. En muchas comunidades existe una suerte de ámbito de los Mayores o Ancianos, a quienes se consulta frente a decisiones importantes. Son ellos los que luego dan su palabra. Entre los chiriguanos (tupí-guaraníes) del Chaco salteño existe el Consejero, un anciano que interviene en las decisiones de la asamblea de la comunidad a través del relato de sus sueños y cómo estos deben ser interpretados para el bien del grupo.
Sueños, palabras, decisiones. Palabras ligadas a hombres sabios por su experiencia. Relación de la toma de decisiones con el bien de la comunidad. Respeto por los mayores.
En las actuales comunidades mapuches de las provincias del sur de nuestro país, existe un cargo destacado en el grupo de dirección que preside el cacique o lonko (cabeza): es el werken (vocero) que tiene a su cargo el de ser mensajero de la comunidad.
Esta concepción de la palabra como algo trascendente y en manos de gente importante para la comunidad tiene un valor agregado, y es el hecho de que la palabra no ha sido degradada ni adulterada. Por el contrario, continúa ejerciendo el rol profundo de expresar lo que verdaderamente el corazón quiere decir. Algo de eso manifiestan las mujeres mayas, cuando cada vez que finalizan un relato dicen: "lo que está en mi corazón".
Pero los indios, con una cosmovisión que los hace estar en armonía y equilibrio con el Universo, también tienen lugar para el silencio o simplemente para los momentos en que el hablar ya no es necesario. Pero esa es otra historia. Lo que quise introducir es el sentido de la palabra, una de las cualidades por excelencia de los grandes jefes y los grandes hombres indígenas, que hicieron y hacen de ella una expresión cabal de sus pensamientos y decisiones; una fuente para la transmisión de lo sagrado y un motor insustituible para el entendimiento y el diálogo con los demás.
Carlos Martínez Sarasola
Antropólogo (UBA). Autor de los libros Nuestros paisanos los indios y Los Hijos de la Tierra. Profesor de posgrado en la UBA y en la UNRC. Especializado en la cuestión indígena y la etnohistoria de Argentina. Es Director de la Fundación Desde América (www.desdeamerica.org.ar)
Si te ha gustado el artículo inscribete al feed clicando en la imagen más abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del blog:
 Se celebra a fines de junio en la ciudad santafecina de Cayastá. En ese lugar, donde la historia se abre paso, se recrea la práctica ancestral de la marca del ganado con lazo y hierro candente, tal como lo hicieron los primeros colonos cinco siglos atrás.
Se celebra a fines de junio en la ciudad santafecina de Cayastá. En ese lugar, donde la historia se abre paso, se recrea la práctica ancestral de la marca del ganado con lazo y hierro candente, tal como lo hicieron los primeros colonos cinco siglos atrás.
El hombre, conocedor del campo y sus secretos, aferrando el lazo con su mano diestra sigue con mirada atenta al animal. A pocos metros un terneno, que se ve acorralado, intenta escapar a la carrera. Pero el pialador actúa rápido. No da tregua. En segundos el lazo inmoviliza las patas delanteras del animal y los hábiles movimientos de los brazos de dos gauchos lo hacen caer. En el suelo, antes de ser atado, unas patadas al aire son los últimos intentos de resistencia. Luego llegará el hierro caliente y la marca de la yerra, señal de que el combate ha terminado. El animal ya lleva el nombre de su dueño.
Esta práctica campera de hace varios siglos tiene en la ciudad de Cayastá, provincia de Santa Fe, su homenaje. Allí, ochenta kilómetros al norte de la actual capital santafesina se festeja hacia fines de junio la Fiesta de la primera yerra, espectáculo que recrea la primera marca del ganado vacuno que llegó a la zona pampeana y ribereña de la mano de Juan de Garay, en 1576.
"Garay vino desde Santiago del Estero y tras su paso por Córdoba arribó con su expedición hasta Cayastá donde levantó la primer capital santafecina. Trajo consigo vacas castellanas, caballos y ovejas. Fue la primer fundación que tuvo un fin colonizador diferente", cuenta Ricardo Kaufmann, presidente de la Asociación Conmemorativa de la primera yerra, organizadora de la fiesta.
El propósito de Garay no era ya el de la búsqueda de oro y plata lo que había impulsado a sus antecesores- sino el de afincarse en la tierra y crear una cultura ganadera y agrícola.
La fiesta se realiza en el sector de los corrales que pertenecieron a que pertenecieron a la finca en donde se instaló Juan de Garay tras regresar de su viaje, que culminó con la refundación de Buenos Aires. Es un predio llano, con sectores arbolados y también cubierto en su perímetro por paredes y otras construcciones que el tiempo y la mano del hombre no lograron destruir. Son vestigios coloniales de la primer ciudad de Santa Fe.
Un símbolo candente

La fiesta comienza a poblarse desde temprano. En su mayoría son gente del lugar y pueblos vecinos que llegan en grupos. Año tras año, desde 1973, entre dos mil y tres mil personas participan de esta ceremonia campestre. Los peones de campo preparan en un rincón la leña y el fuego que se erige como símbolo de la celebración. "Se elige como fecha para la fiesta el 24 de Junio, día de San Juan que es protector del fuego, vital para que se pueda concretar la yerra", explica Kaufmann.
Una vez que el fuego muestra toda su fuerza y los hierros se calientan, comienza la entrada de los animales. Son vacunos y equinos que provienen de algún campo vecino, cuyo dueño acepta que formen parte del ritual. Entre los animales a marcar también estarán los descendientes de las primeras vacas castellanas que iniciaron en Santa Fe hace 500 años la producción ganadera en nuestro país. Se conservan unos diez ejemplares que pertenecen a la asociación organizadora y son un tesoro único en la Argentina. A estos vacunos pioneros se los marcará con la letra F, tal como se marcaba a la primer hacienda que perteneció al cabildo de Santa Fe.
El sistema que se utiliza en la fiesta para marcar a los animales difiere del moderno. Aquí no hay mangas por donde van los terneros o caballos, que facilitan su inmovilización para difiere del moderno. Aquí no hay mangas por donde van los terneros o caballos, que facilitan su inmovilización para realizar el sellado a hierro candente.
Los hombres, gauchos de nuestra tierra, hacen girar en el aire el pial, lazo con el que se atrapa y tira al piso al animal cuando intenta huir a la carrera. Así pueden escucharse los gritos y aplausos del público que alientan a los equipos de pialadores, que con métodos ancestrales mantienen viva la tradición que los liga a la tierra, a la lucha por dominar a los ejemplares de la llanura.
La marca con el hierro enrojecido por la alta temperatura la mayoría de las veces no causa dolor al animal. "Es un toque que dura un segundo y es sobre el pelo que apenas llega al cuero duro del ejemplar lo que impide lesiones y ardor", describe Kaufmann.
Una vez que se hacen las primeras marcas se inician los concursos de montaje en pelo, que los más talentosos jinetes tratan de concretar. Cuando el caballo es pialado y marcado, el mas valiente del equipo se sube sobre el animal que es desatado, iniciándose una exhibición de destreza del hombre en un intento por no caerse de las ancas del animal enfurecido.
Caballería gauchesca.
Tras la ceremonia de la yerra, llega el turno del desfile de la caballería gauchesca. Hombres y mujeres con vestimenta típica de campo son acompañados por sus pequeños hijos, quienes subidos a los potrillos, captan la mayor atención del público. Sobre el mediodía, el aroma del asado con cuero a punto avisa a los concurrentes que ha llegado la hora del almuerzo. La comida campera se completa con empanadas de carne cortada a cuchillo, vino y tortas fritas. La sobremesa es ideal para la charla, el reencuentro con viejos vecinos, las partidas de truco o el descanso a la sombra de algún árbol.
Por la tarde, la fiesta continúa con una jineteada a la que concurren los mejores especialistas de la región. El concurso es clasificatorio para el certamen nacional que se realiza posteriormente en Jesús María, Córdoba.
Para contrarrestar el frío invernal, en horas del atardecer, se inicia el baile. Grupos que interpretan música folclórica y chamamé en particular logran que todo el público se anime a las danzas de nuestra tierra. Cuando se disipan los últimos acordes de los grupos musicales y la noche despliega su luna, la gente comienza el lento éxodo hacia sus hogares. La fogata que sirvió para calentar los hierros de la yerra comienza lentamente a desvanecerse.
Si te ha gustado el artículo inscribete al feed clicando en la imagen más abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del blog:
 La abuela, el tío, el hermano del amigo, el papá... Más de doscientos vecinos de La Boca se juntaron para hacer teatro. Laureados en la Argentina y en el exterior, usan en sus obras elementos aprendidos de sus abuelos inmigrantes, como títeres, zarzuela y sainete, y recrean momentos históricos del país a través de escenas cotidianas.
La abuela, el tío, el hermano del amigo, el papá... Más de doscientos vecinos de La Boca se juntaron para hacer teatro. Laureados en la Argentina y en el exterior, usan en sus obras elementos aprendidos de sus abuelos inmigrantes, como títeres, zarzuela y sainete, y recrean momentos históricos del país a través de escenas cotidianas.
Hay historias de vida individuales y hay historias de vida colectivas. La del Grupo de Teatro Catalinas Sur pertenece a esta segunda clase, ya que involucra a más de doscientas personas vinculadas de distinta manera con la actividad que desarrolla, más todos los vecinos del barrio de La Boca y los que llegan de otras zonas de Buenos Aires y de más lejos, para verlos y verse.
Allá por 1983, en medio de una de las habituales choriceadas que se celebran en la Plaza Malvinas de Catalinas Sur -un espacio arbolado, colorido y sin calles dentro de La Boca-, un grupo de padres de alumnos de la Escuela Carlos Della Penna tuvo la idea de animar una fiesta barrial. Ninguno era actor pero todos tenían ganas de participar en algo comunitario para celebrar la reestrenada democracia. Alguien les habló de un vecino, padre de dos niñas de la escuela, actor y director de teatro independiente en su Montevideo natal, que quería "hacer teatro en las plazas". Se trataba de Adhemar Bianchi quien, desde entonces y hasta hoy, se ocupa obsesivamente de todos los detalles de cada presentación.
"Ninguno era actor pero todos tenían ganas de participar en algo comunitario para celebrar la reestrenada democracia."
El Grupo Catalinas comenzó con cuarenta personas. Entonces, hacían teatro en la plaza del barrio, luego en otros espacios públicos como parques, el Hotel de Inmigrantes, la misma escuela, hasta que en 1997 alquilaron un galpón que más tarde comprarían. "Cambiamos la gorra por la boletería", dicen. En agosto de 2001 pagaron la última cuota, pero la casa propia no les impidió seguir de gira por los barrios, las provincias, cruzar la Cordillera y también "el Charco" y hasta el mismo Atlántico, para participar de festivales en Roma y en Barcelona. En sus espectáculos hay elementos del arte popular aprendidos de los abuelos inmigrantes que repoblaron el viejo barrio: títeres, opereta, zarzuela, sainete, circo.
Las creaciones que los hicieron trascender son Venimos de Muy Lejos, El Fulgor Argentino, El Parque Japonés y La Niña de la Noche, entre otras. En la mayoría de los casos, la agrupación recrea momentos históricos de la Argentina a través de escenas cotidianas, familiares, signadas por las circunstancias políticas.
Venimos de muy lejos

La obra que los hizo conocidos en todos lados, Venimos de Muy Lejos, permaneció diez años en cartel en distintos escenarios y será reestrenada después de Semana Santa. Es una historia -la historia- de los inmigrantes que llegaron al país corridos por la guerra y el hambre y atraídos por el gobierno que invitaba a poblar. Todos ellos fueron abuelos o padres de los actores que hoy los recuerdan y representan en el patio de un conventillo: la italiana encargada de administrar el inquilinato -el Paraíso que les habían prometido en Europa-; la española que sueña con volver a ver a su amado y se desespera cada vez que llega el Correo; Clementina, la madre de "quattro figlie" que vino buscando al marido que la había abandonado -y que termina documentada por Migraciones como Clementina Quattrofiglie, haciendo honor a la historia de extraños apellidos de tantos argentinos-; la francesa que se define como "amiga de la Rubia Mireya" y trabajadora de "comercio interior"; el anarquista italiano y el alemán que quieren hacer justicia para los inquilinos; la polaquita asustada y la italiana "del Norte" que sólo desea coser y bordar.
Y la madre judía del Este europeo que quiere que su hijo sea contador y debe resignarse no sólo a verlo vender chucherías puerta a puerta sino también al casamiento "por iglesia pero también por sinagoga" con María, una de las quattro figlie italianas. Ella, la mámele de Jaime, fue interpretada durante una década por el personaje más significativo del Grupo: una vecina que trabajó hasta los "más de 90" años nunca asumidos y que, antes de morir, pudo asistir a la fiesta que celebró la compra del Galpón y donde fue la gran homenajeada.
Con el progreso económico, los personajes de Venimos de Muy Lejos irán abandonando el conventillo. Pero éste quedará en silencio por poco tiempo porque llegarán los nuevos habitantes -esta vez desde muy cerca-, también corridos por problemas económicos y políticos: correntinos, cordobeses, uruguayos, serán quienes discutirán por la única ducha, festejarán en el patio el carnaval y los goles de Boca con el mismo brío que los de Peñarol, se unirán contra las avivadas del compadrito porteño y también contra otro tipo de adversidades como la temida e infaltable sudestada.
"Todos ellos fueron abuelos o padres de los actores que hoy los recuerdan y representan en el patio de un conventillo"
El fulgor Argentino y más.
Otro de los permanentes reestrenos del Grupo es El Fulgor Argentino, Club Social y Deportivo, que trata sobre la historia argentina desde 1930 hasta un hipotético 2030, cien años caóticos y emocionantes. La pareja central de la ficción se encuentra por primera vez en un baile del Club y es protagonista de los hechos que se relatan a través de los años. Los dos actores que la representan se conocieron en la vida real en el mismo escenario y formaron una familia luego de trabajar juntos durante 172 funciones que reunieron a 51 mil espectadores.
Teatro para niños, carpa itinerante que lleva el arte a los barrios carenciados, talleres de títeres, percusión, música, máscaras, escenografía, vestuario, acordeón, tango, malabares, son parte de las actividades que desarrollan estos vecinos. "Catalinas no es una empresa y todo el dinero que entra va para ampliar las estructuras y seguir haciendo cosas", dice Bianchi y aclara que "aquí nadie pierde o gana dinero y sólo los que enseñan en talleres o los coordinadores tienen honorarios que paga el Gobierno de la Ciudad" por un acuerdo conseguido hace unos pocos años. "Creo que el teatro porteño ha perdido el contacto con el gran público, pero es la gente común la que ahora está empujando para que comience un nuevo ciclo", dice el director mientras observa, aconseja, cambia algo de lugar, prueba luces y sonido como hace veinte años. Los actores y músicos hablan de la herencia de la actividad, hoy en manos de muchos de sus propios hijos. Dicen que "nuestro mayor orgullo en estos veinte años es que después de cada función se produce el milagro de comunicación y celebración conjunta. Es la fiesta de todos".
Si te ha gustado el artículo inscribete al feed clicando en la imagen más abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del blog:
Encabezados por Mar del Plata, los balnearios bonaerenses se presentan muy renovados. Desde el popular San Clemente del Tuyú hasta el refinado Cariló.
Mar, médanos, sol y bosques: la Costa Atlántica bonaerense es el destino preferido por los argentinos a la hora de planear las vacaciones. A lo largo de 1.200 km de playas, cada turista puede encontrar un balneario a su medida.
La Secretaría de Turismo de la pcia. de Buenos Aires anuncia como la “gran novedad de la temporada” el Tour de Verano 2011 de Showbol, que recorrerá las playas de la Costa Atlántica. Entre otras figuras, jugarán ex futbolistas como Sergio Goycochea, Fernando Redondo, Carlos Navarro Montoya y Ricardo Bochini.
Mar del Plata promociona su temporada como “La Ciudad de las Estrellas”, con más de cien espectáculos en cartelera. Los eventos principales de enero serán la Fiesta Nacional del Mar, la Zurich Gala de Mar (concierto gratuito, el 21 de enero en Playa Grande), y la Fiesta de los Pescadores. En febrero se entregan los Premios Estrella de Mar y se realiza la Fiesta Provincial de Mar del Plata. Fueron remodeladas la zona de Punta Iglesia, el Paseo de las Américas y algunos balnearios.
El Partido de la Costa, con su ambiente distendido y familiar, tiene atractivos ineludibles como Mundo Marino –en San Clemente–, el muelle de pesca de Mar de Ajó, la réplica de la carabela Santa María en Santa Teresita y el Laberinto de Las Toninas. Los viernes se realizará en distintas localidades el Festival Folklórico del Tuyú, con entrada gratuita, y los sábados habrá recitales de Catupecu Machu, Los Pericos, Los Cafres y La Mancha de Rolando. En febrero, Iñaki Urlezaga baila en el Festival de Danza de Mar.

Al Norte de San Clemente del Tuyú vale la pena visitar la Reserva Natural Punta Rasa, donde las aguas del Río de la Plata desembocan en el océano Atlántico. En esta reserva se alojan miles de aves migratorias que hacen escala en su largo viaje desde el Hemisferio Norte. Muy cerca de allí, el Faro de San Antonio invita a subir con un elevador a la cima para ver el relieve de la Bahía de Samborombón y una panorámica de los balnearios cercanos. El complejo de termas marinas del Parque Bahía Aventura es único en el país por sus aguas medicinales que provienen del océano.
Desde el Area Técnica de la Dirección de Turismo de Pinamar, Marcela Goyeneche anuncia “nuevas ofertas en alojamiento, gastronomía y recreación, aumentos del 15 al 20% en alquileres de casas y del 15 al 25% en hospedajes, respecto de enero de 2010. Los paradores y balnearios de moda serán UFO Point, El Signo, El Más Allá y CR, con el spa de playa Hemingway, en Cariló”. La temporada se inaugurará a principios de enero, con la fiesta de Bendición de Aguas, con fuegos artificiales y espectáculos. Se anuncian el Festival de Jazz en el Mar, Conciertos en el Bosque (los jueves en Cariló) y un ciclo de conferencias de escritores.
Una alternativa más tranquila y familiar en el partido de Pinamar es Ostende. El Viejo Hotel Ostende –que aún funciona– es testigo de la lucha de los pioneros belgas contra los médanos, y del paso de visitantes ilustres como Antoine de Saint-Exupéry, Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares que situaron aquí su novela “Los que aman, odian”. Sobre la playa también se puede ver La Elenita, austera cabaña de madera que perteneció al ex presidente Arturo Frondizi, quien la levantó con sus propias manos en 1935.
Villa Gesell es el balneario preferido por los jóvenes. A las playas y los paseos por la avenida 3 y la Costanera se suman paseos guiados hasta el faro Querandí, el Pinar del Norte, Mar de las Pampas, Mar Azul y Las Gaviotas.

1. San Clemente del Tuyú
Es la playa más cercana a la Ciudad de Buenos Aires (320 km). En el oceanario Mundo Marino se destacan los espectáculos de orcas, delfines y lobos marinos. También se puede conocer una colonia de pingüinos, ver cómo nadan ballenas y delfines y visitar la Casa de los Hipopótamos. Además, buenas playas y exquisitos pescados en restaurantes del centro y del puerto. Otro imperdible es la cervecería, casa de té y tortas europeas Pequeña Zurich.
http://www.lacosta.gob.ar/
2. Pinamar
Pinamar es una ciudad jardín que ha crecido a la sombra de los árboles sobre el relieve sinuoso de los médanos. El paisaje armoniza lo urbano con lo natural. En las playas céntricas los balnearios palpitan al ritmo de la música, los torneos deportivos, los eventos y presentaciones de las grandes marcas. La zona de dunas vírgenes, con médanos de hasta 30 m de altura al norte de la ciudad, es un paseo imperdible en cuatriciclo o a pie. Es muy amplia la oferta de actividades deportivas, como paseos en 4x4, cabalgatas, sandboard, windsurf, polo en el complejo La Herradura y el golf en una cancha de 18 hoyos.
http://www.pinamar.gov.ar/
3. Ostende
Este balneario de playas anchas fue creado por los pioneros belgas Fernando Robette y Agustin Poli a principios del siglo XX. El diseño conserva avenidas diagonales y una avenida central que termina en un hemiciclo en la zona de playas. De aquellos tiempos se conserva la llamada Rambla de los Belgas, la Maison Robette –construida por uno de los pioneros– y el Viejo Hotel Ostende. http://www.pinamarweb.com.ar/
4. Cariló
Enmarcado por un bosque de pinos y eucaliptos, Cariló es el balneario más exclusivo de la costa argentina. Sus estrictos códigos arquitectónicos lograron armonizar las viviendas y comercios con su magnífico entorno natural. Las playas lucen agrestes, con tres balnearios y un parador. Aunque no tiene vida nocturna, Cariló es apta para la práctica deportiva, con una cancha de golf de 18 hoyos y un centro hípico. La oferta gastronómica incluye comida japonesa, alemana, italiana y mediterránea. Cariló tiene un centro comercial con una cuidada arquitectura, en sintonía con la naturaleza.
http://www.carilo.com.ar/
5. Villa Gesell
Un clásico para familias y grupos de jóvenes en busca de diversión. Además de las caminatas por la avenida 3 y la Costanera, un paseo imperdible es el que recorre la Reserva Cultural y Forestal Pinar del Norte, donde comienza la historia de la Villa de la mano de Carlos Gesell, quien logró domesticar los médanos de la zona. Además del paseo entre eucaliptos, acacias y pinos, aquí se puede conocer el Museo creado en la primera casa de fundador, con puertas orientadas hacia los cuatro puntos cardinales, para burlar al viento y la arena. Muy cerca de allí también se puede visitar el Museo de los Pioneros, el vivero y la segunda casa de Carlos Gesell, que funciona como centro cultural. Otro de los paseos recomendados es el recorrido en 4x4 o cuatriciclos hasta la Reserva Natural Faro Querandí. http://www.gesell.gov.ar/

6. Mar del Plata
Mientras La Perla, Bristol, Punta Iglesia, Playa Grande y los balnearios de Punta Mogotes mantienen su vigencia, playas más tranquilas y forestadas se suceden al sur, camino a Chapadmalal. A los clásicos paseos por la Rambla, el Casino, el puerto y el faro de Punta Mogotes, en la ciudad balnearia más importante del país se agrega una visita al Barrio de Los Troncos, cuyas mansiones de estilo europeo de fines del siglo XIX originaron la fama de “La Biarritz argentina”. El circuito pasa por el Centro Cultural Villa Victoria Ocampo, el Archivo Museo Histórico Municipal Villa Mitre, la Casa Los Troncos que dio origen al barrio y las calles Alem y Güemes, con restaurantes, comercios, bares y vida nocturna. También se puede recorrer el Circuito Stella Maris que incluye el Torreón del Monje, algunas villas pintoresquistas de principios de siglo, el Museo Castagnino, el Museo del Mar y la calle Güemes con sus restaurantes, bares y tiendas de marcas de primera línea. Los amantes de la naturaleza también cuentan con el bosque Peralta Ramos y Laguna y Sierra de los Padres. Con discos y pubs, las propuestas nocturnas esperan en la avenida Constitución.
http://www.turismomardelplata.gov.ar/

7. Miramar
A 45 km de Mar del Plata, las calles y avenidas de Miramar están diseñadas para que los niños sean protagonistas. Los balnearios del centro, entre los que se encuentran 9 de Julio, Playa Morena y Waikiki, convocan familias que se instalan desde temprano a disfrutar del sol. Las playas más tranquilas están en Frontera Sur, muy aptas para el sandboard. Es imperdible un paseo por el Vivero Dunícola Ameghino, con más de 500 ha de pinos y eucaliptos, senderos para caminatas, alquiler de caballos y fogones.
http://www.mga.gov.ar/

8. Necochea
Servicios muy completos, amplias playas y el Parque Lillo, ideal para recorrer a pie, a caballo, en bicicleta o en el Tren del Parque. En el parque se encuentran el Lago de los Cisnes, el Anfiteatro y el Museo de Historia, en una casona de la familia Díaz Vélez. La vecina Quequén ofrece el faro, las playas y el puerto. Vale la pena conocer las playas agrestes y enormes dunas de Costa Bonita, y tomar una excursión en 4x4 hasta los parajes del sur, surcados por médanos, naufragios y acantilados.
http://www.entur.com.ar/
9. Claromecó
Los balnearios del partido de Tres Arroyos (Claromecó, Reta y Orense) son ideales para viajeros en busca de tranquilidad. Claromecó es el más visitado, gracias a sus playas extensas y buena pesca. El paisaje combina mar, bosques, lagunas, ríos, arroyos y campo. Se pueden visitar el Faro de 1922, los bosques y lagunas de la Estación Forestal y las costas del arroyo Claromecó, con fauna autóctona y siete cascadas.
http://www.tresarroyosturismo.com/
10. Monte Hermoso
Aguas cálidas, en una de las pocas playas del país donde se puede ver la salida y la puesta del sol. Para visitar, el centenario Faro Recalada (de 1906), el Museo Naval y el balneario y laguna Sauce Grande, para hacer fogones, deportes náuticos y observar aves. Una excursión llega hasta el yacimiento arqueológico El Pisadero –a 6 km de la ciudad–, donde se hallaron huellas de pisadas humanas de 7 mil años de antigüedad.
http://www.montehermoso.gov.ar/
Si te ha gustado el artículo inscribete al feed clicando en la imagen más abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del blog:
1.- Por la Puna, entre salares, ruinas y bellezas naturales.
 Ascender a la Puna salteña es una de las experiencias más impresionantes del norte argentino, razón por la cual el Circuito Andino que nace en la ciudad de Salta y trepa por la Ruta Nacional Nº 51, a través de quebradas serpenteantes, ruinas arqueológicas y paisa-jes de gran belleza, es uno de los preferidos por el turismo de la provincia. Salares, tierra y cielo se combinan en esta región remota haciendo de su apariencia un atractivo irrechazable. Las tradiciones culturales de los lugareños sazonan con su experiencia de vida esta agradable opción turística.
Ascender a la Puna salteña es una de las experiencias más impresionantes del norte argentino, razón por la cual el Circuito Andino que nace en la ciudad de Salta y trepa por la Ruta Nacional Nº 51, a través de quebradas serpenteantes, ruinas arqueológicas y paisa-jes de gran belleza, es uno de los preferidos por el turismo de la provincia. Salares, tierra y cielo se combinan en esta región remota haciendo de su apariencia un atractivo irrechazable. Las tradiciones culturales de los lugareños sazonan con su experiencia de vida esta agradable opción turística.
2.- Lagos y lagunas para quienes gustan de la naturaleza pura.
Para quienes gustan de la naturaleza pura, la República Argentina ofrece entre sus alternativas más atractivas una gran variedad de lagos y lagunas de las más diversas características. Así puede encontrarse aguas en múltiples tonos azulados y verdosos rodeadas de exuberante vegetación, montañas, volcanes, ríos, arroyos y cascadas que constituyen paraísos imperdibles. Los amantes de la pesca están de parabienes con la gran cantidad de lugares donde pueden obtenerse preciosos ejemplares de truchas, salmones, surubíes, dorados, pejerreyes y tantos otros que abundan en los lagos, lagunas y ríos de todo el país.
3.- Los dinosaurios de la patagonia argentina.
 En la Patagonia argentina, se han realizado grandes descubrimientos en el terreno de la paleontología.
En la Patagonia argentina, se han realizado grandes descubrimientos en el terreno de la paleontología.
Hace aproximadamente 65 millones de años, un amplio porcentaje de vegetales y animales se extinguió de repente.Fue a finales del período Cretácico y existen diversas teorías al respecto. Algunos científicos atribuyen este evento a un proceso gradual que dio lugar a una extinción selectiva.Otros sostienen que se trató de una catástrofe, como la caída de un asteroide, que ocasiónó una extinción masiva de estas especies. Sin embargo, estas formas de vida pasadas no desaparecieron por completo. Dejaron rastros que aún hoy maravillan al hombre: los fósiles
4.- Pueblos originarios de la Patagonia: cultura mapuche y araucana.
 Antecedentes históricos. Razas indígenas habitaron el suelo neuquino desde hace miles de años. De las más antiguas se conservan leves vestigios como pinturas y grabados rupestres. Las últimas razas que habitaron el territorio del Neuquén, antes de la conquista, fueron PUELCHES - PEHUENCHES - MAPUCHES.
Antecedentes históricos. Razas indígenas habitaron el suelo neuquino desde hace miles de años. De las más antiguas se conservan leves vestigios como pinturas y grabados rupestres. Las últimas razas que habitaron el territorio del Neuquén, antes de la conquista, fueron PUELCHES - PEHUENCHES - MAPUCHES.
Puelches.
Llamados así por los Mapuches chilenos, el nombre significa "gente del este". Se agrupaban en tribus gobernadas por un cacique. Las familias practicaban la monogamia, aunque los caciques y personas importantes podían tener varias esposas. Eran de estatura alta y cabeza más bien alargada, que solían desformar artificialmente en los bebes.
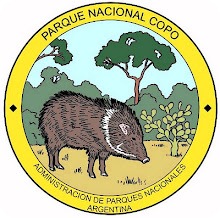 El Parque Nacional Copo se ubica en el extremo nordeste de la provincia de Santiago del Estero, Argentina. Fue creado en 1998, aunque la zona era un área protegida desde 1968 bajo la forma de Reserva Natural; y a partir de 1993 como Parque Provincial. Posee 114.250 ha, que serán ampliadas mediante el anexo de un Parque Provincial.El Parque representa un área de conservación para el quebracho colorado santiagueño, cuyos bosques han sido talados en forma indiscriminada durante el siglo XX, para la obtención de madera y de tanino.
El Parque Nacional Copo se ubica en el extremo nordeste de la provincia de Santiago del Estero, Argentina. Fue creado en 1998, aunque la zona era un área protegida desde 1968 bajo la forma de Reserva Natural; y a partir de 1993 como Parque Provincial. Posee 114.250 ha, que serán ampliadas mediante el anexo de un Parque Provincial.El Parque representa un área de conservación para el quebracho colorado santiagueño, cuyos bosques han sido talados en forma indiscriminada durante el siglo XX, para la obtención de madera y de tanino.
6.- Cerro Aconcagua, el pico más alto de América y al mismo tiempo el más alto del mundo fuera de Asia.
El cerro Aconcagua es una montaña de la cordillera de los Andes y se encuentra en el extremo noroccidental de la provincia de Mendoza, Argentina. Es el pico más alto de América y al mismo tiempo el más alto del mundo fuera de Asia. La montaña se yergue con 6962 metros de altura. Al norte y al este limita con el Valle de las Vacas y al oeste y al sur con el Valle de los Horcones inferior. Varios glaciares atraviesan sus laderas; los más importantes son el glaciar nororiental o polaco y el del este o inglés. Se encuentra dentro del Parque provincial Aconcagua, y es una montaña muy frecuentada por andinistas de todo el mundo.
7.- Áreas naturales protegidas de Argentina: Parques Nacionales y Reservas Naturales.
 La República Argentina cuenta con parques y reservas naturales que pertenecen al Estado Nacional Argentino y que, por tanto, son patrimonio de todos los ciudadanos argentinos, formando un sistema nacional de áreas protegidas por ley. Aunque la cantidad de Parques Nacionales, reservas naturales y Monumentos Naturales es numerosa, la cifra aún puede incrementarse dado que existen sitios de gran valor paisajístico natural, o de gran valor ecológico natural, o ambas cuestiones a la vez, que les ameritan para ser integrados dentro del sistema nacional argentino de áreas protegidas. Incluso este sistema puede involucrar áreas culturales (con más precisión: arqueológicas —como laCuevas de Las Manos-, històricas o de otro tipo).
La República Argentina cuenta con parques y reservas naturales que pertenecen al Estado Nacional Argentino y que, por tanto, son patrimonio de todos los ciudadanos argentinos, formando un sistema nacional de áreas protegidas por ley. Aunque la cantidad de Parques Nacionales, reservas naturales y Monumentos Naturales es numerosa, la cifra aún puede incrementarse dado que existen sitios de gran valor paisajístico natural, o de gran valor ecológico natural, o ambas cuestiones a la vez, que les ameritan para ser integrados dentro del sistema nacional argentino de áreas protegidas. Incluso este sistema puede involucrar áreas culturales (con más precisión: arqueológicas —como laCuevas de Las Manos-, històricas o de otro tipo).
 Los Selk’nam u Onas son habitantes nómadas de Tierra del Fuego (Argentina y Chile) y sufrieron el genocidio producido por los blancos, existiendo hoy pocos Onas originales o de padres mestizos, que pretenden seguir las tradiciones de sus antepasados lo máximo posibles.Una de ellas era pintarse, pero sabes tú ¿por qué los onas se pintaban los cuerpos? Sigue leyendo y te lo contaremos.
Los Selk’nam u Onas son habitantes nómadas de Tierra del Fuego (Argentina y Chile) y sufrieron el genocidio producido por los blancos, existiendo hoy pocos Onas originales o de padres mestizos, que pretenden seguir las tradiciones de sus antepasados lo máximo posibles.Una de ellas era pintarse, pero sabes tú ¿por qué los onas se pintaban los cuerpos? Sigue leyendo y te lo contaremos.
9.- Argentina prehistórica, tierra de dinosaurios.
 Argentina ha demostrado ser, a través de los hallazgos paleontológicos de dinosaurios argentinos, la tierra prometida de científicos, paleontólogos y amantes de los grandes saurios que alguna vez, hace más de 65 millones de años, dominaron de manera absoluta el planeta por un período de tiempo de más de 160 millones de años. Argentina fue en la prehistoria, un sitio muy poblado por dinosaurios. En la actualidad, el hallazgo de restos fósiles ha despertado la atención de paleontólogos de todo el mundo, así como de turistas del país y del exterior.
Argentina ha demostrado ser, a través de los hallazgos paleontológicos de dinosaurios argentinos, la tierra prometida de científicos, paleontólogos y amantes de los grandes saurios que alguna vez, hace más de 65 millones de años, dominaron de manera absoluta el planeta por un período de tiempo de más de 160 millones de años. Argentina fue en la prehistoria, un sitio muy poblado por dinosaurios. En la actualidad, el hallazgo de restos fósiles ha despertado la atención de paleontólogos de todo el mundo, así como de turistas del país y del exterior.
Muy cerca de Buenos Aires, un nuevo itinerario guiado abre la puerta a la rica tradición láctea de la localidad de Suipacha, con visitas a fábricas de quesos y otros emprendimientos como plantaciones de arándanos y criaderos de jabalíes. Ideal para un día o un fin de semana de media estación, apreciando los frutos de la tierra, los productos derivados de la leche y la creciente innovación tecnológica local. Allá lejos y hace tiempo, hace alrededor de siglo y medio, Suipacha era todavía un territorio de frontera en esa provincia de Buenos Aires que se disputaba los espacios con los indígenas. Los años, el ferrocarril, el progreso y la llegada de los inmigrantes –vascos primero, pero después también numerosos irlandeses– terminaron de forjar la fisonomía de esta zona rural que hoy expresa lo mejor de sí misma en su tradición lechera.
Si te ha gustado el artículo inscribete al feed clicando en la imagen más abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del blog:
CARBONADA.

Ingredientes:
1/2 Kg. de zapallo amarillo
1/4 kg. de carne vacuna blanda
3 choclos
1 batata mediana
1 manzana verde madura
1 cebolla en cabeza (tamaño chico)
100 gr. de orejones frescos
100 gr. de arroz
sal, pimienta, grasa derretida, agua
Preparación:
Pasos previos: Picar la cebolla muy fina, la carne en dados y desgranar los choclos (mazorca de maíz). Cortar en dados el zapallo, la batata y la manzana pelada. Poner en remojo los orejones (con algunas horas de anticipación). Lavar el arroz
Colocar la grasa derretida en una cacerola y llevar al fuego. Agregar la cebolla, dejar que se dore, luego poner la carne picada y los granos de choclo; salpimentar a gusto y dejar cocinar durante media hora.
Luego se agrega el zapallo, los orejones y la batata. Cocinar unos 15 minutos. Por último incorporar el arroz y la manzana. Añadir agua hirviendo en cantidad necesaria y cocinar unos 20” más.Sugerencia: al servir, se pueden agregar huevos duros picados
HUMITAS EN OLLA.
 Ingredientes:
Ingredientes:
12 choclos frescos
1/2 atado de cebolla verde
1/4 de zapallo amarillo y seco (opcional)
200 gramos de grasa en pella
Sal, pimentón, ají verde o molido (opcional, albahaca, agua.
Como primer paso se rallan los choclos, luego en una cacerola o sartén se fríe en abundante grasa una cebolla finamente picada, condimentar con sal, ají y pimentón. Incorporar el choclo rallado y leche en cantidad necesaria. Revolver constantemente la preparación y por último se agrega queso cortado en dados. Cocinar hasta que la preparación se despegue de la cacerola y se vea el fondo de la misma.
Al servir, se coloca albahaca finamente picada.
GUASCHALOCRO.

Ingredientes:
10 choclos frescos (desgranados)
1/2 kg. de zapallo criollo
1/2 kg. de queperi
2 batatas
Sal, comino, pimentón, ají (opcional), cebolla en cabeza, cebolla de verdeo, grasa pella, agua.
Preparación:
Colocar en una cacerola grande dos cucharadas de grasa pella fría y dejar derretir, añadir la cebolla en cabeza, finamente picada, dejar dorar; agregar una cucharada de sal, el comino, ají (si se desea) y el pimentón, mientras integra todo incluir dos litros de agua hirviendo. Inmediatamente agregar el choclo (cortado de la mazorca con cuchillo) y 1/4 de zapallo en trozos. Dejar hervir una hora, agregar el queperi cortado en trozos pequeños. Cocinar media hora más; agregar las batatas y el resto del zapallo en trozos. Dejar al fuego otra medía hora, removiendo continuamente.
Sugerencia: puede agregar panceta ahumada cortada en trozos juntamente con la carne. En cada plato, se coloca cebolla de verdeo finamente picada.
TAMALES SALTEÑOS.

Preparación de la harina de maíz
Disponer de un recipiente para colocar 4 lts. de agua , hacer hervir y agregar 1 kg de cenizas. Pasar la mezcla por un colador al agua obtenida, una vez que ha hervido, se le añade el maíz capia. Dejar hervir siempre mezclando. Se ¡aya con agua caliente . Dejar en remojo dos días, cambiando siempre agua tibia, dos veces al día. Secar y moler.
Ingredientes:
2 kg. de harina de maíz
1 cabeza de cerdo o de vaca, o una lengua,
o 1 kilo de charqui tizado.
1/2 kg. de grasa pella
3 plantas de cebolla verde
8 huevos
Pasas de uva, sal, comino, ají (si se desea), caldo, chalas secas.
Preparación:
Paso previo:
Pasta de maíz (masa): lavar perfectamente y cocinar en abundante agua con sal, la cabeza de vaca o de cerdo. Una vez cocida, retirar, dejar enfriar y picar muy fino. Reservar el agua de cocción.
Mojar la harina de maíz en el caldo donde se hirvió la cabeza (de cerdo o vaca). En una olla colocar ¼ kg. de grasa derretida, sal, comino; agregar la harina de maíz y mezclar hasta formar una pasta consistente.
Picadillo de relleno. En una cacerola colocar 1/4 kilo de grasa, hasta que derrita, agregar cebolla finamente picada, sal, comino, ají, (a gusto) y el caldo; hervir por 5' revolviendo la preparación continuamente, retirar del fuego y dejar enfriar. Agregar los huevos picados y las pasas de uva.
Mojar en agua hirviendo las chalas (secas) de choclo. Tomar de a una y colocar un poco de pasta, al centro el picadillo de relleno y cerrar, atando la chala.
Hervir los tamales en caldo o en agua con sal, durante media hora aproximadamente.
HUMITAS.

Ingredientes:
12 choclos frescos
1/2 atado de cebolla verde
1/4 de zapallo amarillo y seco (si se desea)
200 gramos de grasa pella
Sal, pimentón, ají verde o molido (si se desea), albahaca, agua.
Preparación:
Rallar los choclos y reservarlos
En un recipiente colocar la grasa pella y llevar al fuego, luego agregar la cebolla finamente picada, sal, ají y pimentón. Dejar enfriar y agregar el choclo rallado. Mezclar bien. Agregar el queso cortado en dados y la albahaca finamente picada
Nota: si la pasta está muy seca, se puede agregar leche y/o zapallo rallado.
Armado: Se colocan en situación inversa dos chalas lavadas, se coloca en el centro de las mismas chalas (huayanca) y se pone en agua hirviendo con sal hasta que la chala esté amarilla. Una hora y 1/4 más o menos.
LOCRO SALTEÑO.
 Ingredientes:
Ingredientes:
1/2 kg de maíz (chuchoca)
200 grs. de queperí
1 kg. de tripa gorda
1/2 kg. de cueros y huesos de cerdo
3/4 kg. de zapallo criollo
1 atado de cebolla verde
Agua, sal, comino, pimentón, ají (si se desea).
Preparación
Lavar bien el maíz y el poroto y por separado dejarlos en remojo la noche anterior a realizar la preparación.
Pasos previos: lavar las tripas, darles un hervor y cortarlas en rodajas. Lavar con agua hirviendo el cuero y los huesos de cerdo. Cortar la carne en trozos. Cortar en trozos la mitad del zapallo.
En un recipiente grande hervir agua y agregar el maíz con el agua de remojo. Dejar al fuego durante una hora. Agregar el poroto con el agua de remojo, la carne, las tripas, los huesos y cuero de cerdo y el zapallo. Dejar una hora mas, removiendo continuamente para que el zapallo se desintegre y el locro tome consistencia. Agregar sal y comino; ver si necesita más tiempo de cocción. Una media hora antes de retirar se pone el resto de zapallo en trozos para que mantengan su forma al servir la preparación
En un sartén colocar la grasa pella, dejar que derrita y agregar una cucharada colmada de pimentón, poner una pequeñísima cantidad de agua fría, si se quiere agregar el ají. Por último agregar la cebolla verde finamente picada.
Sugerencia: agregar chorizos colorados y panceta.
EMPANADAS SALTEÑAS.
Ingredientes:
Para la Masa :
1 kg.Harina
1 kg. Grasa de pella (ver varios)
Para el relleno
1 1/2 kg. Sobaco (Carne magra)
8 huevos
1 cebolla
2 papas medianas
1 Atado de cebolla verde
Sal, comino, pimentón
Preparación:

Masa:
Pasos previos: Se acostumbra a preparar el relleno( recao) la noche anterior a la elaboración de las empanadas
En una taza (tamaño te) preparar una salmuera con agua caliente. Disponer de un recipiente para derretir la grasa.
Sobre una mesa (preferentemente de madera) colocar el kilo de harina en forma de corona añadir parte del agua y la grasa derretida. Comenzar a integrar los ingredientes, añadiendo de a poco el resto del agua. Formar una masa de consistencia más bien blanda, dejar reposar media hora tapada con un lienzo.
Se pueden tomar pequeños pedacitos de masa, armar unos bollitos y estirar en forma de medallones y se rellenan con el recao o rellenoSugerencia practica Estirar un rectángulo de masa a 2 mm. de espesor y cortar con molde de 10-12 cm. de diámetro los discos
RELLENO:
Colocar en una cacerola (preferentemente de hierro), 5 cucharadas de grasa pella hasta que se derrita, agregar la cebolla en cabeza, finamente picada, dorar unos momentos y poner la carne (picada a mano y pasada por agua hirviendo). Condimentar con sal, comino y pimentón. Agregar un chorro de agua fría y retirar del fuego. Mezclar las papas picadas y cocidas. Poner en un recipiente y dejar enfriar. Colocar encima cebolla verde finamente picada y los huevos duros (picados chicos).
Sobre cada uno de los discos de masa colocar 1 o 1 ½ cucharada de relleno , juntar los extremos y “repulgar”.
Disponer una cacerola o sartén con grasa pella, abundante y muy caliente, para evitar se impregnen
Si te ha gustado el artículo inscribete al feed clicando en la imagen más abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del blog:
 Eligió el camino forjado por una larga tradición familiar. Un historia de pasión por el oficio y la creatividad. Secretos de un arte que permite convertir un pedazo de metal en una pieza única, que otorga gallardía y calidez .
Eligió el camino forjado por una larga tradición familiar. Un historia de pasión por el oficio y la creatividad. Secretos de un arte que permite convertir un pedazo de metal en una pieza única, que otorga gallardía y calidez .
Sobre la mesa de madera hay un manojo de hojas amarillentas, viejas, viejas del tiempo y del uso. El hombre las estudia con sus manos gruesas acostumbradas a las herramientas pesadas, pero las toca con suavidad. Señala en ellas unos prolijos garabatos realizados hace muchos años con tinta china: son dibujos de lámparas hechos por su padre, que hoy elabora él mismo siguiendo las huellas familiares. Mantiene así una tradición que comenzó a gestarse a principios del siglo XX, en un pueblito lejano de la República Checoeslovaca. El hombre se llama Emilio Pecuch, tiene 66 años y su oficio es la herrería artística.
Hoy Pecuch está al frente de un taller que funciona en la localidad de Bernal, provincia de Buenos Aires, y muchas de sus lámparas, arañas y objetos de hierro forjado pueden apreciarse en locales Cardón de distintos puntos del país. También faroles, apliques, morillos, campanas, barandas de escaleras, entre otros artículos artesanales embellecen embajadas, hoteles, residencias y cabañas.
Al ver uno de los trabajos terminados de Pecuch, podría pensarse que todo comienza en el mismo calor de la fragua, o tal vez en una fría planchuela de hierro o hasta en un pedazo de chatarra; pero seguramente el inicio se halla en el interior de este hombre corpulento, cuyos genes están marcados a fuego por infinidad de horas de trabajo en el oficio de la herrería artística. Emilio recuerda que desde el año 1900 su abuelo Juan Pecuch ya trabajaba como herrero artístico en su taller de Tesice, un pueblito de la región de Moravia, en la República Checoeslovaca. Varias fotos del padre herrero exhibiendo sus productos, documentan la época.
El papá de Emilio, Svatopluk Pecuch, junto con sus hermanos, aprendió desde muy pequeño los secretos del forjado del hierro y sus técnicas. "Al ser más grande, mi padre empezó a concurrir a una escuela donde enseñaban las distintas técnicas y secretos de cómo se debían manejar los materiales, las herramientas, cinceles y diferentes utensilios para hacer las artesanías. También se aprendía la historia de la evolución del arte", cuenta Emilio. El estudio que emprendió el padre en su tierra natal fue largo y dificultoso: "Donde estudiaba, recién después de 8 o 9 años se recibían sólo uno o dos alumnos, a quienes un jurado competente les otorgaba un diploma que servía como comprobante y reconocimiento de su capacidad artística", rememora Emilio. El diploma de Svatopluk cuelga hoy en un lugar preponderante del living de la familia Pecuch que conforman, además de Emilio, su mujer Ana María y sus hijos Celeste y Emiliano.
Como tantos otros inmigrantes, en 1927 Svatopluk llega a la Argentina junto a su hermano Vladimir, los dos artesanos ya consumados en el trabajo del hierro forjado. Y en poco tiempo ambos se emplean en la firma José Thené, que se dedicaba a la herrería artística. Allí, el diploma recibido en el pueblo del este europeo se hizo valer: Svatopluk cobraba, gracias a su título, casi el doble que los otros empleados del mismo oficio. Apenas dos años después los hermanos se independizaron, y en 1930 formaron la firma Pecuch Hnos., que no tardó en hacerse conocida. En su esplendor llegaron a tener 30 operarios y los productos se distribuían principalmente en Mar del Plata, Córdoba, Entre Ríos, Bariloche y Mendoza, entre otros centros turísticos, también en el exterior, a países como Canadá, Chile y Bolivia. Además, durante 20 años fabricaron productos para la firma Thené. Pero la fuerte demanda traía una novedad bajo el brazo.
Herrería plagiada.

Era la década del 50 y para cumplir con los pedidos, y a falta de obreros calificados, muchos industriales comenzaron a dedicarse a elaborar piezas seriadas: más rápidas y fáciles de hacer y a menor costo. "Algunos llaman herrería a los que es en realidad hierro repujado en una prensa, piezas hechas en fundición que no tienen nada de artesanía, ni la calidez y la apreciación de un metal trabajado", se lamenta Emilio aún hoy. Pero mucha gente no conoce la diferencia de contar con una pieza única, y por ello los productos hechos a más bajo costo suelen reemplazar la demanda de los productos artesanales.
Esta parece ser una cuestión que se repite en el tiempo: según cuenta la historia, hacia fines del siglo XVIII el hierro forjado fue paulatinamente sustituido por el hierro colado, que resultaba más barato, en la elaboración de rejas, balcones, barandillas, muebles y objetos decorativos para jardines. Fue así también que la "herrería plagiada", como la llama Pecuch, terminó por desplazar en la década del 50 a la herrería artesanal. Pecuch Hnos., no obstante, siguió trabajando: embajadas, iglesias y residencias fueron sus clientes. Hoy, también Emilio padece en carne propia el efecto de la uniformidad, como podría llamarse. Para hacer un farol de hierro, por ejemplo, lo que Emilio ajusta con 70 remaches, puestos y terminados uno a uno, con cadenas marteladas y forjadas, otros lo hacen con apenas unas puntadas de soldadura eléctrica.
Lo demuestra también el propio artesano con una anécdota muy descriptiva: "Hice una reja para un cliente de Bernal que me pedía algo diferente de lo que había en plaza. Primero le llevé el dibujo y, como le gustó, le preparé una muestra de lo que sería la reja; también le gustó y la hice. Al tiempo vino otra persona que vio la reja y me pidió una igual. Consulté con mi cliente y me dijo que no había problema. Pero cuando volvía al taller encontré la misma reja en otra casa y después en otra. Resulta que las habían estandarizado. Lo que yo hacía en hierro forjado, lo estaban haciendo con máquinas".
Todo sirve
En época de la Segunda Guerra Mundial, los materiales para este tipo de artesanías no se conseguían. Svatopluk, no obstante, se las ingeniaba: "Iba a la chatarras y conseguía los flotantes de los tanques de agua que en ese entonces eran de cobre, los trabajaba con cinceles, martillos pequeños, y hacía unos veladores de cobre muy artesanales". Algunos de ellos Emilio aún los guarda como a un tesoro.
Mientras el padre se empeñaba en el oficio, los chicos estaban creciendo. Miguel de 12 y Emilio de 8, aprovechaban la salida del colegio para correr al taller a ayudar al padre. "Hacíamos trabajos sencillos, agujereábamos piezas y doblábamos algunos fierros... así fuimos creciendo, cerca de la fragua, el yunque, los cinceles, martillos y grinfas (una herramienta en forma de F que se usa para doblar el hierro candente). Aprendíamos paso a paso todo lo relacionado con el oficio. Yo estaba apasionado, sin saber que era el inicio o la continuación de este oficio que llevamos en la sangre"· Para orgullo de Svatopluk, los dos hijos siguieron su senda y entraron a formar parte de Pecuch Hnos.
A pesar de que el padre era "tirando a barroco" y Emilio prefiere trabajar con un estilo más colonial, el recuerdo de Svatopluk está presente en cada trabajo que hace su hijo, hoy un artista del hierro.
El comienzo es el dibujo.

Así como su padre hacía pequeños dibujos de lámparas en tinta china, después iba al taller y probaba la armonía de las piezas y luego dibujaba a tamaño natural con todas sus especificaciones y medidas, Emilio también comienza con el dibujo. Usa el lápiz y la tiza y prueba de ello quedan marcados en diversos lugares del interior de su taller, donde mesas y planchas de hierro tienen la huella de sus trazos. Cuatro operarios ayudan a Pecuch en el trabajo del forjado y el armado de las piezas. Pero Emilio cuida afanosamente cada detalle antes de dar una tarea por terminada.
El taller de 10 por 15 metros parece estar siempre a una temperatura agradable, al menos en invierno, merced a la llama de la fragua que se enciende muy seguido. Con grandes pinzas, Pecuch calienta una planchuela que se convertirá en una pieza de una enorme lámpara. Una vez que el color del hierro es de un amarillo brillante el herrero lo acerca al yunque y golpea. Parece un trabajo rústico, de pura fuerza, pero es cuando en pocos golpes el artesano va logrando el rizo, la forma y el ancho buscado, cuando se nota la precisión, el oficio, la pasión. "Soy muy detallista, si la pieza no queda bien, como me la imagino, sigo trabajándola"
En el oficio hay muchos secretos, "no es sólo agarrar el martillo y golpear", aclara Pecuch y agrega: "no tiro nada, todos los recortes, despuntes, tienen utilidad", dice mientras su hija Celeste asiente con una sonrisa. Es así como tres finos hierros, de estar arrumbados en un rincón del taller, luego de ser retorcidos en caliente con suma maestría se convierten en la armónica columna de un candelabro. Lámparas de hierro con pantallas de cuero crudo, arañas de 3 kilos hasta otras de 120 kilos y dos metros de diámetro, muestran que en el arte de Pecuch tiene lugar la diversidad, donde curvas y rectas juegan un perfecto equilibro.
Sostiene el artesano que para crear una lámpara le gusta conocer el ambiente, imaginarla terminada. "Una vez colocadas, el hierro forjado otorga calidez a los espacios interiores: una lámpara, un aplique o la campana de una chimenea valen por sí solos para disfrutar del placer de estar en casa", grafica el artesano.
Los artículos de Pecuch pueden reconocerse, entre otras cosas, por las huellas que deja el martelado en algunas piezas (es el martillado de las planchuelas con martillos que tienen dibujos especiales, exclusivos). Esas huellas son las mismas que utilizó su padre, y también su abuelo. Son de familia, de una familia de artesanos que, de generación en generación, han mantenido el amor por lo que hacen.
Secretos para enseñar.
Cuenta Emilio Pecuch que su padre disfrutaba enseñando los secretos de la herrería artística a los más jóvenes. En la década del 50, según relata el artesano, llegaban al taller de Bernal, padres de jóvenes de no más de 15 años y ofrecían la mano de obra de sus hijos para que aprendieran el oficio.
"Algunos hasta ofrecían pagar por la enseñanza que mi padre les diera", recuerda Pecuch y confiesa: "Por eso creo que una de mis asignaturas pendientes es poder enseñar a los jóvenes todo lo que aprendí durante estos 60 años".
Si te ha gustado el artículo inscribete al feed clicando en la imagen más abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del blog:
 Representan un emblema de la tradición argentina. Surgidos en la época de la campaña, encarnaron el canto que expresaba la épica del gaucho. Los antecedentes históricos remontan a los juglares españoles. Desde Santos Vega hasta Gabino Ezeiza y los más jóvenes payadores de la actualidad, forjaron un estilo que fue adaptándose a los tiempos.
Representan un emblema de la tradición argentina. Surgidos en la época de la campaña, encarnaron el canto que expresaba la épica del gaucho. Los antecedentes históricos remontan a los juglares españoles. Desde Santos Vega hasta Gabino Ezeiza y los más jóvenes payadores de la actualidad, forjaron un estilo que fue adaptándose a los tiempos.
Cuentan que la poesía le envolvió el alma al payador, quien acompañado por su guitarra, les cantó a la aurora y a las tardes pampeanas endechas tan dulces como no se había escuchado antes. Cuentan que de boca de su adversario, de nombre Juan Sin Ropa, partió una voz que no era de este mundo, entonando un himno tan prodigioso que llevó a Santos Vega a comprender que había sido vencido. Fue un noble anciano quien afirmó que lo había derrotado el mismísimo Diablo. De la pluma del escritor Hilario Ascasubi nació el poema legendario a Santos Vega, que llevó a los payadores a convertirse en personajes emblemáticos de la tradición argentina.
En un tiempo, la payada fue el canto que expresaba la épica del gaucho a través de contrapuntos finamente elaborados por payadores, los que acompañados por su guitarra deleitaban a los parroquianos en los boliches de pueblo. La payada, creación surgida en las ciudades fue impuesta hacia el interior del país por la magia y la admiración que supo despertar en el pueblo. Nacida en octosílabos, herencia del romance tradicional español, se aplicó comúnmente en forma de cuartetas, en lo que se dio en llamar el romance criollo. Los antecedentes históricos se remontan a los juglares españoles, que animaban fiestas populares haciendo una crónica de hechos a través de las estrofas. En la antigua región de Provenza, en Italia, ya en el siglo XII existían trovadores que se dedicaban a polemizar públicamente.
Difícil es rastrear sus orígenes. Se presume que los primeros payadores de la Argentina se remontan a la época de la campaña, aunque ya en 1775 las crónicas dan cuenta de estos personajes: "Se hacen de una guitarra y cantan y se echan unos a otros sus coplas que más parecen pullas...". La payada comenzó en forma de tonadas solitarias que remitían a descripciones de paisajes; con el correr del tiempo fueron adquiriendo otras temáticas, que dieron pie a lo que sería el contrapunto.
Fue Gabino Ezeiza quien sacó a la payada del anonimato convirtiéndola en popular. Gabino era un negro nacido en el barrio de San Telmo. Cuentan que cierta vez confrontó con el payador uruguayo Juan de Nava en tierras orientales, salió airoso del trance y se ganó con ello la antipatía del público presente. Pero Gabino, quien sabía de corajes, ahí mismo, entre los abucheos de la multitud, improvisó un canto que denominó "Heroico Paysandú", lo que desdibujó el mal humor de la nutrida concurrencia, que le dedicó una ovación memorable. En conmemoración de ese 23 de julio de 1884 se instauró el Día del Payador. Este músico y poeta, que tenía una innata facilidad para la improvisación, en 1891 sostuvo una tenida con Nemesio Trejo, la cual duró tres noches consecutivas. Fue considerado el payador de la pampa por excelencia.
De respuesta ligera.

Poeta repentista que actúa individualmente en contrapunto con otro, el payador debe poseer condiciones innatas tanto para la poesía como para la respuesta ligera, intentando no ser superado por su ocasional contrincante, sin olvidar el manejo de la guitarra, su fiel compañera, para lo cual debe poseer ciertos conocimientos musicales. En la payada se entremezcla mensaje, canto y música, y prima el metro de los versos y la rima utilizada.
Las payadas solían llevarse a cabo en almacenes o canchas de pelota y contaban con un jurado, que seleccionaba los temas propuestos por el público. Tenían una duración promedio de día o día y medio, tomando en cuenta que una payada corta se extendía entre cuatro y cinco horas. Las confrontaciones se daban por concluidas cuando uno de los contrincantes reconocía su inferioridad debido a los conocimientos y a la prontitud de respuestas del adversario.
Estos trovadores del contrapunto criollo no sólo se granjeaban la bebida con su canto sino que también ganaban dinero, ya que las tenidas recibían apuestas de parte del publico y, al finalizar las mismas, se repartía lo ganado entre el vencedor y sus adeptos. Cuando el arte de payar aún no se había mercantilizado se improvisaban certámenes en los cuales los compositores solo buscaban lucirse en duelos provocados.
La payada, cuyo más laxo sentido etimológico es improvisar canto, se puede realizar por cifra con rasguidos o por milonga con acordes desplegados.
Payadores contemporáneos.
En la actualidad existe una nutrida legión de payadores, entre los que se destacan el oriental Jorge Silvio Curvello y entre los nativos, Jorge Socodatto, Víctor Di Santo y Marta Suint, a quien sin dudas se puede considerar una precursora, siendo la primera mujer contemporánea que se haya dedicado a este oficio. Suint comenzó a incursionar en el rubro a los nueve años cuando en un programa de radio debía recitar un poema. En medio del recitado olvidó el texto, por lo que tuvo que improvisarlo. Hoy en día los jóvenes payadores son más bien escasos. Sobresale entre ellos el nombre de Carlos Marchesini, nacido en la ciudad de Chivilcoy y cuya vocación le viene de la mano de su padre, un investigador del tema. Su oficio lo ha llevado a recorrer el país, traspasando incluso las fronteras, lo que le ha hecho pagar el precio de la lejanía de los afectos. "El payador -afirma este talentoso artista- es voz de los que no tienen voz. Una formidable aventura del pensamiento. Corazón que se escapa por la boca", y remata: "Revive lo que tiene que ver con nuestras tradiciones". Cuenta que cierta vez, junto a otro payador, llegó al norte de Santa Fe, a un paraje llamado Campo Bajo, en la frontera con Chaco.
Asistía a una jineteada dispuesto a compartir su canto con los lugareños. De repente, en una esquina del terreno observaron, arracimadas, a un puñado de personas. La curiosidad lo llevó a preguntar: "¿Qué hace esa gente ahí?". La respuesta lo dejó estupefacto. "Están velando a un paisano", le dijeron. El hombre había muerto de un infarto mientras cargaba unos troncos y la familia bajo ningún pretexto iba a permitir que se suspendiera la fiesta, ya que el fallecido era miembro de la comisión organizadora. "¿Ve la nenita que esta ahí, de vestidito rosa, bailando el pericón?", le cuchicheó otra voz por lo bajo, "Es la hijita del difunto". Esta anécdota, asegura Marchesini, lo golpeó muy hondo, llevándolo a descubrir "el amor de esa gente por las cosas nuestras". Al día siguiente el finado fue subido a un carrito y llevado al cementerio. El improvisado vehículo funerario fue seguido por una caravana de paisanos de a pie y otros de a caballo, que silenciosamente despedían al amigo que había partido. "El canto del payador se encuentra en esas cosas increíbles", dice conmovido Marchesini.
Es que al fin de cuentas la vida del payador es eso: ir de pueblo en pueblo descubriendo la vida e invitando con sus versos: "Los que tengan corazón,/ los que el alma libre tengan,/ los valientes, ésos vengan/ a escuchar esta canción".
Si te ha gustado el artículo inscribete al feed clicando en la imagen más abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del blog:
Profesor de Geografía y de Educación Física, a sus casi 93 años es uno de los más reconocidos investigadores de nuestras costumbres. Desde su famoso Diccionario Folklórico editado allá por 1948, ha escrito más de cincuenta libros, referentes ineludibles para entender nuestras creencias, festejos y tradiciones.
El 23 de agosto va a cumplir 93 años. Félix Coluccio, el profesor de Geografía y de Educación Física, el folklorólogo, el padre de cuatro hijos, once veces abuelo y dos bisabuelo, todavía viaja en busca de mitos, leyendas, creencias populares, nuevas comprobaciones sobre la universalidad de la sabiduría del folklore. Su hija Marta y su yerno Conrado lo acompañan, lo cuidan, lo escuchan, lo siguen en sus explicaciones y agregan lo que su humildad no le permite contar. El investigador nacido en La Boca a principios del siglo pasado parece no cansarse jamás de hablar de lo que sabe. Es modesto, generoso, elegante con su pelo blanco, su boina, su bastón. De sus más de cincuenta libros, muchos todos están agotados. Ni él mismo tiene ejemplares de todos. Dice que el folklore es algo vivo, natural, que no se cultiva especialmente. Que está ahí.
-¿Cómo se pasa de ser profesor de Geografía y de Educación Física a folklorólogo?
-Yo soy profesor de Geografía y de Educación Física, pero mi tarea especial se diversificó. Es que la rama más importante de mi pasión geográfica era estar en contacto con las comunidades geográficas, los puntos cercanos y lejanos del país que tuvieran una importancia humana, filosófica, que tuvieran algo de trascendencia. Empecé yendo de localidad en localidad, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo y viviendo la realidad geográfica, la llanura, la montaña, la meseta, el desierto.
-¿Tuvo algún maestro?
-Sí. Mi gran maestro fue Augusto Raúl Cortazar. Éramos compañeros de estudios y culminamos siendo compañeros como profesores del Liceo Militar General San Martín, entre 1939 y 1963. Yo, de Geografía Humana y él, de Literatura americana, pero la literatura folklórica especialmente. La base que tengo se la debo a él, porque he vivido con él, con la familia, fui trabajando con él. Y la anécdota más rica que tengo es de cuando yo estaba preparando la primera edición del Diccionario Folklórico Argentino, una cosa increíble porque ni yo sé cómo fui a parar ahí. Aunque como profesor de Geografía había hecho el Vocabulario Geográfico, que publicó la Universidad de Tucumán y esto me hizo pensar que podía hacer algo parecido en Literatura. Y entonces, cuando Cortazar lo supo, me dijo "está muy bien, yo te voy a ayudar; lo que sí, no publiques nada hasta que yo lo vea". Y mi Diccionario Folklórico, antes de salir, fue revisado por él. Es una herencia espiritual que tengo... Esto fue por el año '50.
-Hay una calle que lleva su nombre, en Río Tercero. ¿Qué se siente al caminar por allí?
-Es en un barrio con calles que homenajean a gente importante del folklore -dice su hija Marta-, Dávalos, por ejemplo. "Ellos me llevaron", agrega Coluccio, con modestia. "Fue una idea del Consejo del pueblo, que decidió poner a todos los folkloristas importantes, hace como seis o siete años", interviene orgulloso Conrado, el yerno.
-¿Hay un renacer del folklore?
-No es que haya un renacer, porque el folklore nunca murió. Lo que pasa es que hace ya un tiempo se ha revitalizado solo, por la inquietud de muchos por la música, las leyendas... 
-¿La música folklórica comercial tiene alguna relación con esto?
-No, no tiene que ver. El fenómeno musical comercial va por otro lado, es valioso, es un aporte, pero no es un objetivo a servir, a mantenerse. En cambio, las peñas sí son parte del folklore general y han resurgido. Y ahí se vuelve también, en alguna medida, a los estudios folklóricos.
-Usted tiene un trabajo sobre fauna y flora nativas, en el que hay información sobre el poder curativo de algunas plantas. Cómo interviene la medicina ancestral en lo folklórico?
-Eso es valiosísimo. En Brasil está desarrollado y sigue desarrollándose con toda la fuerza. Digo Brasil como digo Venezuela, Perú, Cuba. Esto lo sé no sólo por el contacto epistolar sino por el contacto humano, ya que he viajado a todos esos lugares. Es el pensamiento vivo del folklore. Y está vivo no porque lo cultiven especialmente. Eso es natural. Pasan los años, y a veces pasan hasta los siglos en muchos aspectos de la medicina folklórica, y todo eso se transmite por imitación, por adopción. En Brasil, por ejemplo, los curanderos son verdaderos sabios para tratar ciertas enfermedades; en enfermedades de tipo mental es difícil, pero son eficaces en dolencias de los miembros, de los músculos, del estómago, que en su mayor parte no son tratadas por la medicina científica, porque la gente no tiene mayor conocimiento de quién lo puede hacer, no tiene el alcance económico para pagar el médico.
- ¿Por qué se hace un culto popular en casos como el de Carlos Gardel?
- Justamente las muertes trágicas, el pueblo -el folk-, las siente profundamente, entonces lo expresa mediante canciones o leyendas que se van formando. A Gilda -caso que estuve estudiando últimamente-, a Gardel, la gente les reza, les pide milagros. A la estatua de Gardel en la Chacarita la visitan extranjeros que le prenden un cigarrillo, igual que la gente de acá. Después, hay figuras carismáticas como la Madre María, que también pasa al mundo folklórico con la creencia popular de que puede generar milagros. Y hay personas para las que después se cristaliza lo que han pedido. Pero se cristaliza porque el tiempo, las circunstancias, lo hacen. Entonces el hecho se le atribuye a ella.
- La mufa, algo en que casi todo el mundo cree, ¿en qué consiste? ¿Es un mito, una leyenda?
- No, no tiene categoría de leyenda sino de creencia popular. La mufa es el creer en un hecho social que consiste en la repetición de sucesos no felices a lo largo de la vida; la mala suerte, la mala pata, como le decimos nosotros. Nace de la vocación popular por expresarse de alguna manera y trasciende sin que nadie se lo proponga.
- Usted trabajó mucho en el folklore relacionado con los juegos infantiles.
- Yo le quiero decir que el folklore no es solamente esto que estuvimos conversando. Está el folklore de la alimentación, está el folklore de los juegos. El juego infantil es una cosa bullanguera, de alegría, y a veces también de terror, porque juegan al Diablo, a muchas leyendas que no son nada recomendables por la forma en que transcurren, con muertes, asesinatos... Tengo un ejemplo personal sobre la universalidad de hechos folklóricos: mi madre me contaba, de chico, cuentos de Calabria que después, con el tiempo, fui encontrando en diferentes lugares de América. Sobre todo porque hay un gran aporte de los italianos que se instalaron en el país. Y mi madre me enseñaba un montón de juegos que no eran de acá. Viajando por América latina encontré en muchos lugares aquellos juegos europeos. El juego constituye uno de los elementos nacidos en el ámbito folklórico, en el ámbito popular.
- ¿A qué juegan los chicos que viven en el campo?
- Ya se han mixturado, como diría el paisano. Pero son los mismos juegos infantiles de los abuelos, como la mancha, las bolitas, los juegos que jugábamos nosotros. Hay un juego que es europeo, pero que acá agarró... y que debe subir al viento: el barrilete. Con todas las variantes; con la forma cuadrada, que es la más sencilla; la hexagonal, que es la más tradicional, la más perfecta. Hay una teoría que dice que el origen está en China, donde todavía hacen unos barriletes enormes.
- Se dice que usted es un experto en la cultura arequiana.
- Hay que leer Don Segundo Sombra y hay que ir a San Antonio de Areco, donde está la tradición popular casi más firme que tiene la Argentina sobre la cultura gauchesca. En San Antonio de Areco el hombre viste todavía con su ropa gaucha. Tiene como vehículo especial el caballo y no el automóvil -aunque tiene también automóvil-. Allí, ellos se asocian, se reúnen, y bueno, se transmiten todo lo que saben de la pampa, como las curaciones. Hay curanderos que curan tradicionalmente, que no han hecho la Facultad, no han estado con maestros, con doctores. Hemos estado ahí, y venimos dichosos de estar en contacto con eso. El libro Don Segundo Sombra, vale la pena que todos lo lean, porque de paso que se conoce una gran literatura, tiene la profundidad de los hechos folklóricos que todavía sobreviven en San Antonio de Areco. Y cuando digo San Antonio de Areco, digo Carmen de Areco, toda la órbita de la provincia de Buenos Aires, del resto del país, de una forma más intensa en un lugar, menos en otro. Entonces, Don Segundo vale la pena ser leído por eso, porque es un rescate de todas esas cosas. Y no porque Ricardo Güiraldes se lo haya puesto en la cabeza, sino porque escribió lo que veía, lo que tenía en las narices. 
- Esto, más que mitos o leyendas, es la forma de vida cotidiana.
- Es la vivencia cotidiana. Se vive eso. También con la alimentación. En la pampa el asado, el asado con cuero. En el Noroeste, por ejemplo, allá en Salta, Jujuy, también está esto, pero hay otras comidas populares con las que ellos se abastecen cotidianamente. Y no van a ninguna institución para aprenderlo. Eso lo aprenden desde chicos. La galleta, que reemplaza al pan, en la Argentina es universal. Y en Uruguay también. Es una expresión de la vida pampeana, de la vida cotidiana de la zona.
- ¿Hay algo que usted no haya podido investigar?
- ¿Quiere que le diga una cosa? Yo me doy por satisfecho, feliz y contento por haber alcanzado todo lo que soñé. Porque yo me hice al lado de Cortazar. Me refiero a la amistad de él, a los viajes juntos... Y todo lo que me propuse, en el trabajo de investigación, me hace sentir del mismo modo. Y están los informantes: uno interroga a uno, al otro, conversa con el otro. Son personas comunes y recomunes. El hombre común vive de la vitalidad de los hechos humanos que perduran a través del tiempo, y de ese hombre común yo fui aprendiendo.
- ¿Cuál de todas esas tradiciones que usted conoció lo impresionó más?
- Siempre, el culto a la muerte. A San La Muerte, por ejemplo, lo tenemos nosotros en Argentina, Paraguay, Brasil, prácticamente en toda América. En México también tienen una adoración especial por la representación de la muerte.
- ¿Por qué la gente hace un culto a la muerte?
- La muerte es un hecho natural, pero es un hecho que la gente no termina de entender. Y sobre todo cuando le dicen que el espíritu del muerto prosigue en los descendientes, o en familiares lejanos, o que viene de orígenes remotos. En buena medida, cuando se hace un culto de algo es porque no se lo entiende bien. Pero de cualquier manera, hay una suerte general, no digo de temor, pero sí de reverencia, a un hecho que no se termina de entender bien.
- ¿Cuáles son los mitos más importantes, más trascendentes en la región pampeana?
- Primero hay que recordar al Noroeste, donde la Pachamama es la diosa de la muerte, la diosa de la vida, la Madre Tierra. Bueno, acá en la provincia de Buenos Aires y en toda la zona pampeana lo sintetizamos así, diciendo la Madre Tierra, pero no la asociamos con la Pachamama.
- Pero ¿hay un culto a la Madre Tierra en la pampa?
- Todas las creencias folklóricas son de culto a la Madre Tierra. Pero aquí no se hacen los ritos a la Pachamama. Es un sentimiento universal pero no hay dirigentes, no hay especialistas que divulguen características especiales de esta región o que intenten unificar la conciencia. Es una cosa que surge, entonces, por imitación, se transmite de persona a persona.
- ¿En qué cree especialmente la gente de esta región?
- Depende de la categoría social de la persona. Hay quienes hacen culto a los bandidos rurales, y bueno, es en zonas donde el elemento humano tiene una formación moral, intelectual, hecha a empujones, no sistemáticamente. Pero mayormente, saben que hay una curandera que cura los males, y los cura, no hay ninguna duda. Y eso es en todo el país. El curanderismo es universal. Todavía es fácil ver que para el dolor de cabeza se pone un pañuelo donde se han colocado cortes de cebolla, de ajo. Y usted no va a mostrar su superioridad diciendo "pero todavía cree en eso..." "Y sí, creo". Y la principal trascendencia del hecho folklórico es que la gente cree, se entrega a él, y éste forma parte de su vida familiar. Pero en la zona pampeana no es como en el Norte, donde todo es más tradicional. La pampa, ¿cuánto hace que está ocupada? Desde la expedición de Roca es que se empieza a poblar la pampa, cuando comienzan a llegar los inmigrantes. El inmigrante viene con su cuerpo, con su cabeza, pero viene también con sus creencias, viene con sus dioses. Y si bien cree en Jesucristo, o cree en la virgen María, incorpora creencias particulares con respecto a personas que han ayudado a curar, que han ayudado a desarrollarse, y que no lo han hecho movidos por intereses económicos sino que sienten eso, esa particularidad especial de transmitir lo que saben, como sucedió, por ejemplo, en el caso especial de la Madre María.
- Ella es de la región pampeana.
- Sí, de Salto, en la provincia de Buenos Aires. A la Madre María la conocí, yo vivía al lado de donde ella iba a predicar. Y todos los días hay gente que pone las manos ahí. Las creencias son así, son espirituales. Pero de una realidad que no tiene límites. Es chiquita, es grande la creencia, pero está. Y la Madre María -yo tendría diez años, vivíamos en la calle Mitre, en Lanús-, ella venía al lado de nuestra casa, donde una familia que era muy amiga suya le prestaba la casa para que diera charlas. Y venía la gente y formaba cola para hacer impostación de la mano: el que tenía mal de ojo, o el que tenía mal de estómago, o de la cabeza. Venía porque tenía la visión de que podía llegar a curarse. No es una cosa difícil de entender. Desde la más lejana antigüedad hubo seres que captaron a sus semejantes por una visión trascendente que el hombre común no tiene.
- Hay una necesidad de creer.
- Claro que sí. Así como hay una necesidad de amar, hay una necesidad de creer. Después, para algunos, hay otras necesidades, como la de odiar. Todas son facetas. Pero todas son del mismo origen. Todas nacen de la hondura del espíritu, del profundo espíritu, que se manifestó, se manifiesta y se manifestará a lo largo de los siglos.
- ¿A qué llama el "veneno del folklore"?
- Entre comillas, claro, eso lo decíamos con Cortazar. "Vos no te acerques a nosotros porque te vamos a inyectar el veneno folklórico". Pero no es veneno. Es vida. Es decir, para que sepas dónde estás parado.
-¿Qué es la identidad cultural? ¿Aquí la tenemos, pese a la mezcla?
- Sí, ya se ha fusionado bastante. La identidad cultural es tener principios que hacen a la cultura nacional, distribuida no en forma pareja pero sí bastante uniforme, en todo el país. Es decir, la identidad cultural es el idioma, por ejemplo, y está en ciertos juegos infantiles. La comida también hace a la identidad cultural, y la música.
-¿Hay algo que lo haya marcado como persona, en todos estos años, en sus viajes por el país?
Aprendí a respetar las relaciones tal como nos las cuentan. No modificarlas. Porque el pueblo lo formó así, y debe ser así. Aunque no nos guste. Porque el folklore no es moral ni nada de eso; tiene su característica propia. La tiene y se acabó, cualquiera sea ella.
Si te ha gustado el artículo inscribete al feed clicando en la imagen más abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del blog: